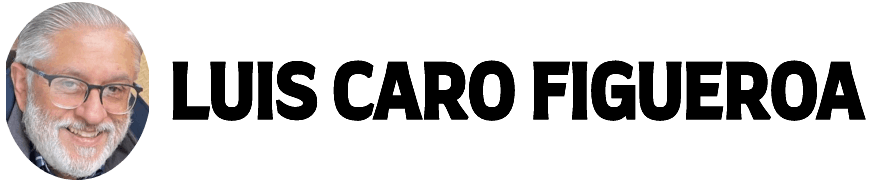Un buen día mi padre se marchó para siempre. Durante el tiempo que iba a durar su última enfermedad nos preparó pacientemente para enfrentar con valor y resignación el momento en que su ausencia física fuese definitiva. Nos hizo creer que todo transcurriría como en un sueño shakespeariano y hasta se dio el gusto de engañarnos, ocultando la gravedad de sus padecimientos, para que pudiéramos centrarnos en la enorme trascendencia del momento. Fue una lección de grandeza y de humildad que, aunque algunos la hayan olvidado, permanecerá viva en mi alma para siempre.
Mi padre murió pobre, como le había gustado vivir. Sin lujos, ostentaciones o estridencias; sin «fieles servidores» ni «hijos en el cariño». Por eso quiso tal vez que su muerte estuviera revestida de una gran solemnidad y rodeada de una atmósfera de majestuosidad cívica que él mismo se había encargado de crear y de hacer compatible con los valores y las costumbres familiares más sencillas. No ahorró en gestos, palabras y actitudes para hacer de su despedida un acto lleno de significados profundos y efectos duraderos.
En su última Nochebuena, consciente ya de que sus fuerzas no le iban a permitir ver el amanecer de un nuevo año, mi padre se enfundó en su esmoquin y me pidió que en el momento en que entrara en el austero comedor de nuestra casa, apoyado en su bastón y asido del brazo de mi madre, tocara yo en el órgano (un Yamaha que él me había regalado cuatro años antes) la Marcha Nupcial de Mendelssohn. Nada más acercarse a la cabecera de la mesa dirigió a los suyos un memorable mensaje de exaltación de la vida, que, más que llorar, hizo a todos los presentes experimentar en carne propia los misteriosos escalofríos de la belleza.
Aquella noche de la víspera de Navidad de 1985 fue, en todos los sentidos, una noche mágica. Con cuatro palabras -las de un orador excelso que conservó su lucidez hasta el último aliento- mi padre vencía a la muerte y sellaba un pacto con la eternidad. Todos nos sentimos liberados y listos para esperar, si no con alegría, al menos con una gran esperanza el momento final, que no tardaría en llegar.
Antes de concluir su discurso, mi padre se echó la mano al bolsillo y sacó de él una pulsera en la que tenía engarzadas las ocho medallas de oro que había recibido en su condición de legislador de la República: una como senador provincial (1949), otra como convencional constituyente (1949), dos como diputado provincial (1950-1954), dos como diputado nacional (1962 y 1963) y dos como senador nacional (1955 y 1973). Entregó una medalla a cada uno de sus hijos y la restante a mi madre.
No fue una entrega patrimonial ni un adelanto de herencia. Mi padre se encargó de que cada uno recibiera la suya, no como material de empeño ni como souvenir, sino como símbolo de una misión en la vida, como un mandato de obligado cumplimiento, cuyo contenido él fue personalizando a medida que realizaba la entrega.
Yo conservo mi medalla junto a un pequeño reloj despertador japonés que mi padre había comprado en Tokio y que aún funciona. Ambos objetos (que son los únicos que conservo de mi padre) están juntos, en el mismo lugar. Los latidos de aquel reloj y el brillo de la medalla me recuerdan todos los días las palabras que mi padre me dirigió aquella noche y que me marcaron para toda la vida.
Su corazón se detuvo finalmente en los primeros minutos del domingo 29 de diciembre. La paz descendió sobre él con la suavidad de un pétalo de rosa que cae movido por la brisa. La fuerza del huracán de su carácter, el ardor del fuego de su espíritu y la maravillosa sonoridad de su profunda voz se apagaron de una vez, con la misma exacta calma que él había alentado y predicho.
En los treinta años que han pasado desde su partida el mundo ha experimentado cambios dramáticos. Estoy seguro, sin embargo, de que si mi padre reviviera hoy mismo, tardaría apenas algunos minutos en hacerse con un smartphone y empezaría a descargar las últimas aplicaciones para explorar el mundo, como siempre hizo desde su estación de radioaficionado. Tardaría menos incluso en comprender la asombrosa evolución política del mundo y de su país. No perdería el tiempo en hacerse preguntas inútiles sino que actuaría de inmediato y repudiaría las injusticias, con la misma energía y decisión con que lo hizo siempre. Quizá lo único que lo sorprendería, y no muy gratamente, sería comprobar que algunas de sus medallas no brillan hoy con el mismo fulgor que la mía.
Hoy quisiera recordar a mi padre evocando un episodio de nuestras vidas, al que en su momento no dimos, ni él ni yo, la menor importancia.
Sucedió el 25 de mayo de 1973, en Buenos Aires. Aquel día juraba su cargo ante la Asamblea Legislativa reunida en el recinto de la Cámara de Diputados el Dr. Héctor J. Cámpora, electo Presidente de la Nación en las elecciones celebradas el 11 de marzo de aquel año. Las mismas en que mi padre fue elegido, por segunda vez, senador nacional por su Provincia natal.
Tenía yo por entonces solo 14 años y cursaba el cuarto año del Colegio Nacional de Salta. Mi padre quiso que, como parte de mi educación cívica, asistiera a la ceremonia de juramento del nuevo presidente y me envió una invitación para un palco en el recinto y el billete de avión para trasladarme a Buenos Aires.
Una vez terminada la ceremonia, quedamos con mi padre en encontrarnos en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso para ir juntos a la Casa Rosada, en donde el nuevo Presidente iba a tomar juramento a sus ministros.
La Plaza del Congreso y la Plaza de Mayo estaban a rebosar de gente y en esa parte de la ciudad no funcionaban los medios de transporte. Por esa razón, el Congreso previó el traslado de los legisladores en un tren especial de la línea A del Subte, que funcionaba solo entre las estaciones de Congreso y Plaza de Mayo. En esos viejos vagones nos montamos con mi padre y otros legisladores nacionales, entre los que recuerdo al hermano del presidente Cámpora, electo senador nacional por Mendoza.
Al llegar a la estación de destino, recuerdo que salimos a la superficie por la boca que se encuentra sobre la vereda sur de la calle Hipólito Yrigoyen, frente al Ministerio de Economía. En el preciso instante en que asomábamos al exterior por las viejas escaleras, se produjo un intenso tiroteo entre facciones peronistas enfrentadas. Por un lado, los pistoleros de la Juventud Peronista y la llamada Tendencia Revolucionaria, y por el otro, el Comando de Organización y otros grupos armados de la extrema derecha peronista, tan fanáticos e intolerantes como los anteriores. Y nosotros en el medio.
La estampida de los legisladores fue patética. Los vimos correr en todas las direcciones y refugiarse en los lugares más insólitos. Todos, excepto mi padre, que me tomó firmemente del brazo, me protegió con su cuerpo y me pidió que caminara junto a él, tranquilamente, como si nada pasara.
Las balas silbaban a nuestro alrededor, pero mi padre, sin soltarme, avanzaba con una gran determinación, sin agachar la cabeza, sin una sola mueca de temor y sin buscar la protección de los policías, que los había por allí a montones.
Conseguimos por fin salir ilesos de aquella emboscada y alcanzar una calle, que no recuerdo ahora, para alejarnos de aquel lugar. Quizá por protegerme, mi padre no pudo llegar al Salón Blanco de la Casa Rosada y los dos terminamos en un bar de la calle French, viendo la ceremonia por televisión. Una ceremonia en la que, por cierto, el presidente Cámpora -elevado por algunos a la categoría de semidios- tomó juramento como su ministro de Bienestar Social a un tal López Rega.
Solo el paso del tiempo me permitió comprender el significado de aquella caminata entre las balas. Tal vez hubiera sido más seguro para mi padre parapetarse detrás de algún hombre armado, volver a las profundidades del subte o huir alocadamente como gallinas sin cabeza, pero eso hubiera significado darle la razón a los violentos.
Mi padre, que no era ningún temerario y no tenía motivos para sentirse invulnerable, no arriesgó su vida por nada. No creía en el mesianismo de aquellos iluminados («jóvenes idealistas», se les llamaría después) y quiso de alguna forma demostrarles -y enseñarme a mí- que el ser humano alcanza su dignidad en la observancia de la ley y realiza la satisfacción de su libertad en el respeto a las instituciones. Cada paso firme de mi padre entre los tiros, cada paso vacilante mío, significaban una pequeña victoria de la dignidad humana sobre las miserias del fanatismo ideológico.
A ese padre que me protegió de las balas y que me transmitió en su ADN los anticuerpos contra el virus del fanatismo; al que me encomendó una misión en la vida para cumplir, al que me enseñó a amar la libertad y a luchar por la justicia, dedico mi mejor recuerdo, en el trigésimo aniversario de su muerte.
Luis Alberto Caro Figueroa
París, 29 de diciembre de 2015.
A treinta años del fallecimiento de J. Armando Caro
Luis Caro
Hits: 1531