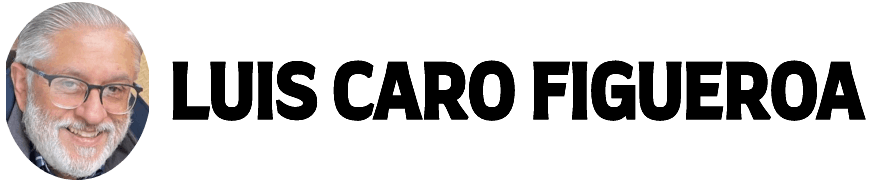El 4 de diciembre de 1918 nacía en Salta mi madre, María Elena Figueroa. Lo hacía tan solo unas semanas después del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, la más brutal de todas las conocidas por la humanidad hasta ese momento. Mi madre solía decirme, en tono de broma, que fue su nacimiento el que trajo la paz al mundo, ya que si bien su llegada se produjo poco después del cese de las hostilidades, se adelantó unos seis meses a la firma del Tratado de Versalles, que afianzó la paz y organizó el sistema internacional de una manera enteramente diferente.
Cuando niño, me aterrorizaban las fuerzas de la naturaleza, especialmente el viento furioso y las tormentas, tan frecuentes en Salta. La primera ráfaga, el primer trueno y, a veces, el primer cumulonimbo en el cielo azul del valle eran motivos más que suficientes para que corriera yo a refugiarme en los brazos seguros de mi madre, que me protegía con inteligencia y cariño e intentaba tranquilizarme diciéndome “Luisito: Yo no tengo necesidad de decir aquello de ‘Santa Bárbara doncella, líbranos de los rayos y centellas’. Porque yo nací precisamente el día de Santa Bárbara”.
De no ser porque a último momento mi abuelo cambió de opinión, en vez de haber sido bautizada como María Elena, mi madre se hubiera llamado Bárbara, nombre que por cierto le hubiera gustado llevar en vez del suyo.
Como este pequeño homenaje que rindo hoy a su memoria no pretende ser una crónica lineal y cronológica de su prolífica vida, me permitirán la licencia de recordar el carácter protector, inteligente y cariñoso de mi madre a través de una pequeña historia familiar que la retrata quizá mejor que cualquier otra.
El 25 de octubre de 1950, y después de dar a luz a cuatro varones (sus primeros cuatro hijos), mi madre trajo al mundo a su primera hija mujer, a la que llamó María Elena, como ella. Solía decir mi madre que mi hermana Marielita -como familiarmente se la llamó- era nuestra princesa, como Ana de Windsor, la única hija mujer de la reina Isabel II, que había nacido solo un par de meses antes. Marielita, que hoy tendría 68 años, murió con solo dos años y medio de edad, el 13 de marzo de 1953, a causa de una leucemia.
Después de la muerte de la pequeña hermana que no llegué a conocer, mi madre se hundió en una tristeza profunda, que afectó hasta la parcela más insignificante de su existencia y trastornó la vida familiar de una forma extrañamente intensa y hasta entonces desconocida. Eran las épocas en que las familias grandes y numerosas reemplazaban rápidamente a los niños que morían por otros niños engendrados casi enseguida y pasaban página con una facilidad asombrosa. No fue el caso de mi madre, que siempre creyó que su hija era irreemplazable y nunca pudo olvidarla.
Seguramente fue mi hermana María Isabel -nacida en agosto de 1952- quien más sufrió aquella desgarradora tristeza, pues mi madre, temerosa y doliente, apenas se pudo ocupar de su segunda hija mujer durante los dos primeros años de su vida. Me temo que nunca se lo perdonó.
El primero en nacer después de la muerte de Marielita fui yo, que vine al mundo cinco años después de aquel fatídico viernes de marzo de 1953. Solía decir mi madre que yo me parecía mucho físicamente a mi hermana fallecida, y que de algún modo mi nacimiento trajo consigo la alegría y la calma a un hogar entonces ensombrecido o quizá agitado por una pérdida tan prematura como inesperada. Por eso -me decía ella- era yo su debilidad; aunque a decir verdad, mientras vivió, mi madre no hizo distinciones de ninguna especie entre sus hijos, esparciendo cariño, comprensión y complicidad de una forma ecuánime hasta el final de sus días. Se puede hoy decir con justicia que el amor por sus hijos fue la justificación de su propia existencia, su forma de alcanzar la plenitud eterna.
Pero mi madre nunca se recuperó de aquella pérdida. Se culpaba injustamente de ella y durante mucho tiempo añoró a su pequeña hija ausente, incluso cuando los que nacimos después nos habíamos convertido ya en personas mayores. En una cajita conservaba sus vestidos, sus juguetes, sus fotografías, como esperando a que Marielita volviera de algún lugar lejano para retomar su vida, su infancia truncada. Mi madre, que sentía verdadera devoción por su padre (mi abuelo Abelardo Figueroa, fallecido en 1942), extrañaba sin embargo mucho más a su hijita enferma que a su propio padre, al que adoró siempre. La muerte de mi pequeña hermana le había arrancado, sin dudas, un jirón de su vida.
Aquel espectáculo de una madre doliente más allá de cualquier tiempo y de cualquier espacio era nada menos que la expresión de un amor superior, inconmensurable, del que disfrutamos los vivos, algunos -como en mi caso- sin merecerlo en absoluto. Al fin y al cabo, los hijos son las anclas que atan a la vida a las madres.
A una madre como ella no podía faltarle de ningún modo un pedazo de su vida tan importante, de modo que intentó llenar ese vacío, para ella tan enorme, consagrándose al cuidado de sus hijos. Se dedicó a ello con denuedo; supo invocar para cada uno la protección del Señor del Milagro, se esmeró por supervisar sus carreras, espolear sus talentos y defenderlos silenciosa pero eficazmente de sus enemigos. Todo, hasta llegar a asegurarse finalmente de que ella se marcharía antes que cualquiera de nosotros de este mundo. Y lo consiguió: El 21 de abril de 2009, con noventa años, nos dejaría para siempre.
En su centenario, quiero recordar a la madre que olvidó sin merecerlo la arrobadora belleza de su juventud y la subordinó al amor por sus hijos, a la mujer que edificó esa imponente catedral de símbolos y palabras sobre la nada más absoluta. A la que pudiendo haber cultivado la vida oscura de la familia, al contrario, la llenó de luz, de verdades y de esperanza. A la que renunció al silencio del desprecio en beneficio del verbo creativo y la palabra respetuosa. La que nos enseñó todo lo que sabía, la que nos tomaba las lecciones, controlaba nuestras notas y se desvivía por que nos superásemos en la vida, sin volvernos por ello codiciosos, mundanos o inmorales. La que sufrió los vaivenes de la política y fue objeto de persecuciones y represalias en su trabajo por la actuación pública de mi padre, cuya valentía fue correspondida en todo momento por la de su mujer, que se levantaba invicta cada vez que mi padre parecía caer. A pesar de las discrepancias y de los diferentes impulsos que motorizaban sus respectivas existencias, mi madre no dejó de ser jamás el principal apoyo de mi padre en la adversidad. Cada uno a su modo, y con sus propias fuerzas, remaba en la misma dirección. Los recuerdo preparando, juntos, comidas exquisitas para una legión de invitados y discutiendo con energía por las pequeñas cosas de la vida. Pero también los recuerdo partidos por el dolor del exilio, silenciosos y pensativos frente al peligro, herméticos frente a la muerte. Ellos nos enseñaron que las familias no son sociedades perfectas, sino una constelación más bien asimétrica y dispersa de estrellas de diferentes magnitudes, de seres a menudo inconclusos, unidos por ese factor común que es la solidaridad frente a la necesidad o el infortunio del más próximo. Cuando la solidaridad desaparece -nos decían- las familias dejan de existir.
A esta altura de mi vida, no puedo menos que admitir que mi madre construyó en torno al amor y a la solidaridad intrafamiliar su particular universo mental; una cultura viva que, un poco forzada por la escasez material, creó un ambiente familiar en el que ante todo se cultivaban las cosas del espíritu. Mi madre hizo de la transmisión de valores su misión esencial; no solo porque nos enseñó los suyos con perfecta discreción y asombrosa pedagogía, sino porque asumió voluntariamente los de mi padre y los de mi abuela paterna, a la que profesaba una inusual pero merecida admiración.
En estas épocas del #MeToo y del empoderamiento quiero recordar que mi madre trabajó fuera de su casa desde los 18 años, y en su hogar casi toda su vida. Y que fue la jefa de su familia, tanto como lo fue mi padre. Fuera de su casa se dedicó durante décadas a enseñar sus primeras letras a personas muy humildes, por un sueldo tan escaso que hoy podría calificarlo como miserable, de no ser porque fue su jubilación la que reclamó la exclusividad del adjetivo. Mi madre no era, como alguna de sus epígonas, un monumento a la ociosidad. Trabajó aquí y allá sin desmayos y sin complejos, sin victimismos, sin vanos ornamentos ni orgullos innecesarios. Su lucha consistió siempre en ser ella misma, en una sociedad cerrada y hostil que desplegaba entonces como ahora grandes recursos y mecanismos muy sutiles para dirigir y condicionar las vidas ajenas, especialmente la de las mujeres. Mi madre triunfó claramente sobre aquellas fuerzas invisibles que pretendían sujetar su existencia y anular su individualidad como ser humano; y yo, como hijo suyo, no puedo menos que agradecerle el esfuerzo, la perseverancia y la astucia. Porque mi madre no solo era superiormente inteligente y culta sino que era además una consumada especialista en el arte de la picardía, una formidable estratega, discreta, paciente y sagaz, como pocos.
Vivió noventa años a un ritmo inusualmente alto para la gente de su época. No por su elección, por supuesto. Pero no retrocedió frente al desafío del vértigo y puso el cuerpo y el alma para enfrentar la adversidad. Así, se abocó a la siempre difícil tarea de resolver, con sencillez, sin aspavientos, cada uno de los problemas que asomaban en el horizonte de la vida de sus hijos. No siempre acertó, pero su ejercicio de madre sabia fue continuo y jamás conoció de pausas ni de descansos. De ello tengo pruebas conmovedoras que guardo como tesoros.
Con el tiempo, una frágil vejez descendió sobre su cuerpo. Sin embargo, a medida que sus hermosos ojos verdes iban perdiendo su vivacidad y su agudeza, la soberbia mujer que llevaba bajo esa piel tan fina se convertía en un árbol, cada vez más acogedor y frondoso, tronco de firmeza y profunda raíz de amor y sabiduría. Bajo sus bondadosas ramas nos cobijamos todos, incluso los que no fueron capaces de comprender el intenso significado de su lucha.
Han pasado casi diez años desde su muerte. Muchas cosas han cambiado en el mundo y muchas más en la familia que ella dejó al morir; una familia que alguna vez soñamos imperecedera pero que hoy casi no existe, al menos como ella la conoció. Pero su objetivo vital no era -como no lo fue de mi padre- el de fundar una dinastía incombustible y eterna o el de convertirse en la genearca impávida de una saga de solemnes oparrones. Le tocó en suerte la más difícil y artesana tarea de forjar hombres y mujeres auténticamente libres, comprometidos con su tiempo, sus responsabilidades cívicas y, sobre todo, con sus familias respectivas. Mi madre quería a sus hijos de verdad, y, por quererlos, puso distancia aun con sus propios nietos, a los que quiso -bien es verdad que a su modo- respetando en todo momento la libertad de sus padres para darles el futuro que ellos más conveniente juzgaran.
Tal vez a mi madre le dolería ver hoy dispersos y enemistados a los que ella reunió generosamente durante décadas alrededor de su autoridad y bajo el signo común del cariño y del respeto; pero yo -quizá el único verso suelto de su sublime poesía- me la imagino feliz y satisfecha. Porque, si reviviera, podría darse cuenta de que el sentido de la libertad que ella nos inculcó con mimo y con esfuerzo -una libertad que traía irremediablemente atada a sus palos el sagrado compromiso de la responsabilidad- nos permite hoy a cada uno tomar sus propias decisiones, sin ser esclavos de nadie, sin sujetarnos a mayorazgos indignos, sin traicionarnos a nosotros mismos y, sobre todo, sin eludir las consecuencias de nuestros propios actos.
Igual que para aquel joven escritor que reclamaba cada noche, antes de dormirse, el beso tierno de una madre devota, mi mayor desgracia hubiera sido no haber conocido a mi madre. A esa madre que hoy me falta y a cuyos brazos no puedo ya correr a refugiarme ante la amenaza y el peligro; a aquella cuya muerte me ha dejado sin red que me contenga, sin árbitro para resolver las disputas, sin un regazo en el que llorar las penas adultas.
Pero la vida, que es a veces tan injusta con unos y con otros en determinadas circunstancias, ha sido en este sentido muy generosa conmigo, pues me ha permitido no solo conocer sino también admirar y disfrutar durante más de cincuenta años a esa mujer maravillosa y brillante que fue María Elena Figueroa, mi madre; “una mujer”, como ella prefirió que la llamaran sus hijos, testigos de aquel tímido cuadrito con sus fotos de juventud al que llamó sencillamente “Historia de una Mujer”. Fuimos sus hijos quizá los únicos afortunados en conocer su gigantesca dimensión femenina, pues a sus hijos dedicó sus mejores horas y a ellos entregó su suspiro final.
Luis Alberto Caro Figueroa - París, a 4 de diciembre de 2018.
A cien años del nacimiento de María Elena Figueroa, mi madre
Luis Caro
Hits: 1935