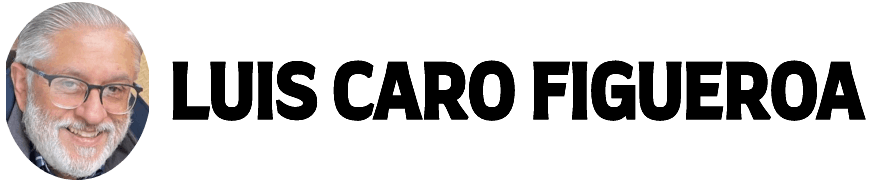La intensidad de los sentimientos que ha despertado la repentina muerte de Néstor Kirchner me ha hecho reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con el culto a los difuntos, las honras fúnebres y el significado de los gestos políticos.
En la tradición cristiana, los muertos siempre han estado rodeados de una atmósfera de respeto sagrado. Es quizá por esta razón que el fallecimiento de una persona a menudo predispone a las demás a practicar una virtud que se llama piedad y que -en condiciones normales- nos inspira devoción hacia las cosas santas y nos empuja al amor y a la compasión, pero muy rara vez al odio.
La política, así como no puede atajar la muerte, tampoco es capaz de alterar el verdadero sentido trascendente del final de la existencia humana y, por tanto, no es (o no debería ser) capaz de modificar -filtrando, atenuando o amplificando- los sentimientos que el ser humano experimenta frente a la muerte de un semejante próximo y bien conocido.
Por ello es que me ha llamado mucho la atención que la súbita desaparición del ex Presidente Kirchner se convirtiera en ocasión propicia para que algunos monstruos desalmados (de esos que infestan las redes sociales y recortan su utilidad) pudieran expresar su regocijo y su júbilo por la extinción física de un "político indeseable", y para que otros monstruos, igualmente desalmados, sumidos en la indefensión por muerte de su líder, le desearan la muerte a "otros indeseables", conocidos opositores al gobierno.
Es curioso, pero cuando alguien en la Argentina desea maldecir a la última dictadura militar, suele atribuir a ésta el horrible pecado de haber entronizado "una cultura de la muerte", con fines ideológicos y políticos. Sin embargo, los hechos de anteayer parecen indicarnos que la tan demonizada cultura de la muerte por razones políticas no se extinguió con los dictadores sino que goza aún de una envidiable lozanía en el seno de la sociedad argentina.
Se podrá decir que no es lo mismo matar al oponente político que simplemente desearle la muerte. Pero se trata, a mi juicio, de una diferencia meramente accidental, de un matiz jurídico que apenas sirve para distinguir una conducta punible de otra que no lo es. En el plano moral, sin embargo, ambas acciones son igualmente reprobables.
Así pues, mientras afloraban las emociones más intensas y los partidarios de la muerte se pasaban factura recíprocamente en las redes sociales, comenzaba yo a descubrir en las diferentes reacciones un material de inmejorable calidad para comprender cabalmente la complicada naturaleza de la política argentina y desentrañar las claves de la gobernabilidad del país.
Si después de que el Twitter se llenara de consignas tremendas a favor de la muerte (de unos y de otros) la situación era un tanto confusa, mis dudas comenzarían a disiparse cuando la televisión mostró al mundo el esperpéntico velatorio que el gobierno nacional organizó para desdoro del que fue el líder político más importante de la última década en la Argentina, que sin dudas mereció un homenaje mejor.
Por alguna razón que no alcanzo a comprender, aquel velatorio -idealmente concebido como un momento de silencio respetuoso, de recogimiento, de humildad, de conmiseración y de congoja- se convirtió de golpe en una verbena, en un desfile de personas que improvisaban discursos destemplados, daban rienda suelta a una especie de histeria contenida y en el que no faltaron banderas, pancartas y gritos de ciudadanos exaltados lanzando consignas contundentes y definitivas del estilo del "no pasarán".
Aquel espectáculo, situado en los antípodas de la piedad, evocaba la paradojal metáfora de aquel tango de Gardel que habla de la "mueca siniestra de la suerte" en contraste con la loca algarabía de las calles. Unas calles en donde -como es sabido- "el carnaval del mundo gozaba y se reía".
En aquel momento me pregunté si la Presidente viuda y doliente se habría sentido más y mejor reconfortada en un velatorio calmo, con gente desfilado en un clima de silencio, de respeto y de cierta espiritualidad "republicana", o si, por el contrario, él animo abatido de la mandataria necesitaba efectivamente de ese revulsivo popular en forma de consignas y de cánticos, que a la postre terminaría convirtiendo a la capilla ardiente de la Casa Rosada en una sucursal de la Bombonera xeneize.
Por un momento me dio la impresión de que Felipe González y la ministra Trinidad Jiménez -los únicos políticos venidos del otro lado del mundo- asistían estupefactos a uno de esos entierros palestinos en los que el cadáver amortajado es transportado en volandas por una multitud rugiente y sedienta de venganza.
Terminé de comprender el significado profundo de aquel cuadro grotesco cuando entre los desfilantes populares ví a una señora muda que vestía una sudadera de color rojo. La mujer, que no quiso ser menos que sus colegas vocales, se plantó delante del féretro, detuvo la cola y se puso a gesticular de una forma tan aterradora que daba la impresión de que, transida de la emoción, se desplomaría allí mismo, en un supremo gesto de entrega por la causa.
Mientras descubría con asombro hasta qué punto el lenguaje de señas tiene también una versión de "alto volumen", deseaba con todas mis fuerzas que a aquella muda -ya de por sí desencajada- no se le saliera la mandíbula de su sitio y que sus amenazantes ojos permanecieran en sus cuencas. Rogaba al mismo tiempo que ninguno de los presentes se le acercara, pues la mujer movía de forma tan frenética sus extremidades, que era posible que lesionara a alguien sin querer.
En un momento dado, me pareció ver que la muda, en el punto más alto de su espasticidad, se dirigió a la Presidente de la Nación cogiéndose con su mano izquierda la cabellera desde la coronilla y haciendo con la otra el gesto inconfundible de deslizar su dedo índice de un lado a otro de la garganta.
La muda no estaba enseñando a los presentes a desbloquear un iPhone, precisamente, sino más bien gritando algo así como "¡los vamos a degollar a todos!". Lo hacía convencida de que aquel gesto brutal y "militante" era el bálsamo ideal, el alivio más oportuno para el abatido ánimo de doña Cristina Fernández de Kirchner.
El mensaje no podía ser más claro: "No es hora de piedad ni de contemplación; no es momento para sufrimientos, para debilidades ni para llamados a la concordia: es hora de pasar a la acción y de hacerlo de forma contundente". "La muerte del líder será vengada y su sangre no será jamás negociada" (aunque el líder, en este caso, haya muerto por causas bien naturales).
En ese instante comprendí que el enfrentamiento, la división, el encono y el odio es lo que realmente motoriza a la sociedad argentina y asegura la gobernabilidad del país; y que si bien el desaparecido Néstor Kirchner en algún momento creyó -como lo hubiera hecho cualquier líder democrático del mundo- que el maltrecho país que recibió en 2003 sólo podía salir adelante a fuerza de consenso y de concordia entre los ciudadanos, tuvo el acierto de darse cuenta antes que nadie de que la energía que necesitaba la Argentina para reconstruirse y prosperar brota en realidad de la división profunda, del enfrentamiento abierto y no de la hermandad de los argentinos.
Comprendí también que un país tan pasional como el nuestro, que crea y derriba ídolos a velocidades vertiginosas, que vive permanentemente al borde del abismo, que se esmera en perpetuar los rencores y se regodea en la tragedia, sólo puede ser gobernado con pasión y con más pasión. Así lo entendió Kirchner y así lo escenificaron sus seguidores en el velatorio.
El paroxismo de la muda, su implacable elocuencia, carente de sonidos pero plena de significados, me hizo ver con claridad -por fin- que la razón de la política y la política de la razón ocupan sólo un lugar muy marginal en las preferencias de los argentinos.
La elocuencia de la muda
Hits: 5598