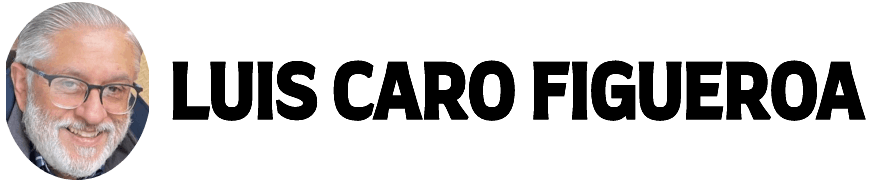Particularmente, no tengo nada contra los edificios altos de Salta (nací en un piso 23º). Sin embargo, encuentro algo de razón en la rabiosa campaña que lleva adelante una conocida ONG salteña contra esta especie de obsesión por la propiedad horizontal que está dominando el alma de algunos especuladores que, en vez de proyectar una Salta "de altura" en áreas periféricas de la ciudad, se empeñan en echar abajo lo poco que de bonito queda en pie en el centro de nuestra capital para construir allí edificios cuya sostenibilidad, ambiental y estética, resulta a estas "alturas" de la soirée sumamente dudosa.
Pero en la historia de Salta y en su zigzagueante camino hacia el progreso, no todo han sido derrumbes de casonas señoriales (y de algunas taperas) para construir edificios de varias plantas.
Lo demuestra la fotografía que aparece en esta página, tomada -hacia varias décadas ya- desde el poniente de la Plaza 9 de Julio, en su lado que da sobre la calle Mitre.
En esta foto se puede ver, con espanto pero con una "claridad extraordinaria" (como diría Jaime Dávalos,) un espeluznante esqueleto de concreto apilado en varias plantas, una especie de sandwich imperial de aire a gran escala, que oculta (¡y de qué modo!) la bellísima torre de nuestra basílica menor de San Francisco, provocando una especie de eclipse urbano, especialmente notable durante las noches de luna llena.
Aquel edificio a medio hacer pretendió en algún momento erigirse en contrapunto del -más bello- edificio del Hotel Salta, que aún hoy contempla, con cierta impavidez pero con majestuosa sobriedad, el paso cansino de los salteños y salteñas por ese paseo multicolor que es nuestra plaza central, bautizada con malicia por algún personaje aburrido de los cafés circundantes como "el tontódromo".
Según parece, algunas debilidades estructurales de aquel viejo edificio fueron la causa de que su vertiginosa construcción se detuviera bruscamente allá por mediados de los años setenta; y de que, más tarde, aquellos pisos vacíos, inconclusos, abiertos a los cuatro vientos, cayeran derrumbados por razones de seguridad (¿o acaso de estética y buen sentido del urbanismo?).
Recuerdo que debajo de aquella mal proyectada (o calculada) grilla de cemento y hierro retorcido funcionaba la Caja de Ahorros y Seguros (ex Caja de Ahorro Postal), que yo mismo solía visitar con frecuencia, no porque tuviera la suerte de poder ahorrar un centavo, sino porque era mi deber de buen hijo acompañar a mi madre a ese lugar, para que cajeros de amabilidad muy justita le entregaran mensualmente su magra jubilación de maestra nacional.
El ritual era siempre el mismo. Tras recibir aquel pago, nos dirigíamos a saludar a mi querida prima Sarita Alicia, que trabajaba en una próspera empresa de turismo (cuando ésta era realmente próspera y generosa) que tenía sus oficinas en la planta baja del mismo edificio y que vio desfilar a todas las maestras veteranas de Salta, con la inefable Chata Alvarado a la cabeza, incluso antes de que tuviera a Güemes "encima".
Tras ello nos dirigíamos a la Tienda San Juan y a Galver para adquirir, entre las muy pocas cosas que se podían (con un sueldo que dura lo que un catarro), jabones, colonias, shampoos (o champuses), dentífricos y todo un arsenal de química ligera que nos ayudaban a mantenernos limpios y saludables, a pesar de la cortedad de la jubilación.
Cada vez que mi madre y yo trasponíamos el umbral de aquel edificio semiconstruido, pero ya ruinoso de antemano, temíamos que aquella estructura enclenque se viniera abajo con nosotros adentro. Y, lo que es peor, que el colapso de la edificación y los escombros no permitieran rescatar los haberes jubilatorios, que no porque fuesen escasos, debía de apropiárselos el Estado y menos por causa de un inoportuno y casual derrumbe.
Quiero decir con todo esto que celebro que aquel edificio no hubiera prosperado.
De haberlo hecho, las nuevas generaciones hubieran asistido hoy al espectáculo de una ciudad más fea, y no necesariamente más moderna, y aquel aprendiz de monaguillo franciscano de los años sesenta no podría volver a repetir su muletilla mnemotécnica al momento de repicar las campanas. Aquella regla que le permitía seguir un ritmo de campanadas casi de relojería, recitada en compás de 3 por 4 decía: "¡Lira, Tavella, Vergara, Onorato Pistoia...!".
Hoy, la vieja torre de color siena y campanas color de musgo sigue dominando nuestro horizonte, proyectando esa magnificencia que le es propia y marcando el maravilloso contraste con el verdor del San Bernardo, como alguna vez lo hizo con el amarillo intenso de las bananas que el señor Corona vendía en La Citrícola, la frutería que estaba en frente.
Aunque nuestros espacios públicos estén hoy dominados por las fétidas juanitas (genéticamente modificadas para ser más hediondas todavía) y por los perros sexualmente vagabundos que se empeñan en procrear su perruna genética a la vista de todo el mundo, todavía algunos salteños encontramos solaz en la contemplación de los lugares ancestrales en donde más y mejor nos sentimos reconocidos, como salteños y como seres humanos.
Los edificios altos de Salta
Hits: 4523