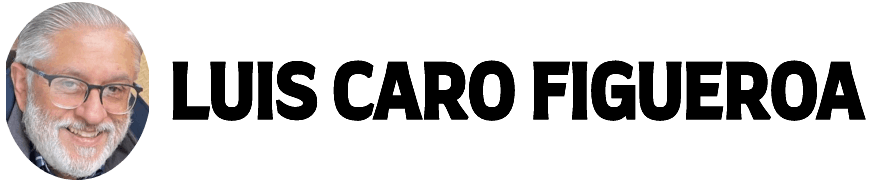Después de la desaparición física de los entrañables hermanos Del Monte, mi estado de orfandad peluqueril es casi irreversible. Obligado por la más inexorable de las leyes de la vida y por la distancia geográfica que me separa de Salta, ahora no me queda más remedio que someter mi cabeza a un peluquero castellano viejo, que cada vez que se enfrenta con mi tupida cabellera no deja de manifestarme su asombro y, en cierto modo, su envidia por las estupendas características naturales de mi pelo.
Mientras el peluquero se deshace en elogios, me resulta imposible no pensar que el pelo es seguramente lo único rescatable de mi alocada cabeza. Hasta el punto de que mientras recibo esos sonoros tijeretazos pienso, por ejemplo, en lo difícil que me resulta admitir en público mi condición de calvófobo (fobia hacia los calvos).
Me consuelo pensando que la mía es una calvofobia selectiva, es decir, que lo que perturba mi espíritu no es un ánimo discriminatorio, ni un rechazo horizontal hacia todos los calvos, sino solamente hacia aquellos que no son calvos por razones naturales, es decir, hacia quienes lo son porque así lo han decidido ellos y no la madre naturaleza.
Como dijo alguna vez George Costanza, no ser calvo de verdad y afeitarse la cabeza es como utilizar una silla de ruedas sin tener necesidad de ello.
El problema es que muchos falsos calvos ni se enteran cuando empiezan a transitar el peligroso camino hacia la calvicie verdadera, lo cual habitualmente no sucede hasta que se dan cuenta que en su testa comienza a dibujarse "el clásico patrón de la herradura".
En mi caso, después de cinco ajetreadas décadas mi pelo sigue ahí, sin novedades, a pesar de que hace más de veinte años que comparto la suerte y los destinos de los europeos, esos seres poco avisados y menos saludables que -según el presidente Evo Morales- son cada vez más homosexuales por su afición a consumir pollos de corrales industriales alimentados con hormonas femeninas, y son cada vez más calvos "por las cosas que comen", entre ellas, por los transgénicos.
Desde que leí estas sorprendentes declaraciones, temiendo por el futuro de mi pelo y por la incolumidad de mi intachable currículum "hétero", es que me zambullo todos los días en los supermercados en busca de maíz pelado, de chuño, de choclos, de locotos, de quinua y de cuanto producto del altiplano boliviano se pueda conseguir en estas lejanas tierras de invasores.
Es más, ayer mismo me he enterado de que un circo internacional ha montado su gigantesca carpa en la localidad en la que vivo, y que en el espectáculo se presentarán algunas llamas; no esa masa gaseosa en combustión que suelen echar por la boca algunos artistas circenses, sino el suculento camélido andino del mismo nombre.
Por supuesto que ante la perspectiva de que el consumo de pollos portugueses y belgas me provoque una súbita caída del vello, que vuelva mi voz atiplada y que exija que pronto me calce un corpiño masculino ("the bro"), he pensado que no sería mala idea colarse entre las jaulas del circo y cuatrerear una llamita para ponerla a la parrilla.
Por supuesto que mi intención no es otra que seguir los consejos de salud alimentaria del presidente Evo Morales y evitar los males mayores que, según él, produce la alimentación europea, que tan sombrías perspectivas pinta para los quiscudos heterosexuales como yo, como Morales, y como millones de yutitos parecidos a él y a mi.
El último consejo de Morales (la utilización de la Coca Cola para desatascar las cañerías) es lamentablemente falso. Mi amigo Oscarcito (el de la sabrosa), que es técnico químico de la embotelladora de la marca, no en Atlanta, Georgia, sino en la más cercana localidad de Coslada, me lo ha negado con unas pruebas científicas irrefutables.
La rebelión de los quiscudos
Hits: 3329