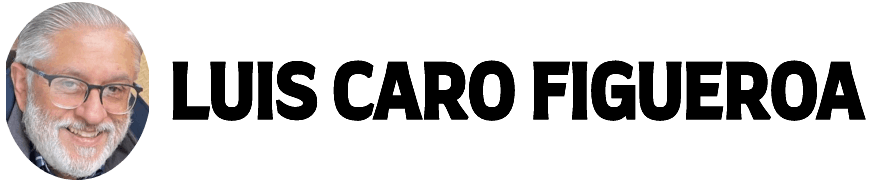Madrid se convirtió desde aquella fecha en una platea preferencial para ver y sentirse protagonista de acontecimientos trascendentes para el trabajoso aunque siempre fascinante proceso de construcción europea. Y quizá Madrid mejor que ninguna otra ciudad del continente, por que hacía sólo tres años y medio que España había formalizado su ingreso en la Unión Europea y había transcurrido un poco menos de dos años desde la entrada en vigor del Acta Única Europea, aprobada en Luxemburgo y La Haya en febrero de 1986.
Así como, desde siempre, se dice que "Sevilla tiene un color especial", el Madrid de comienzos del verano de 1989 tenía un inequívoco color europeo. Todo se movía aquí en dirección a Europa: las instituciones, la moda, las costumbres, el deporte. Sólo nueve días después de mi llegada se celebraban en toda Europa, incluida España y por segunda vez en su historia, elecciones al Parlamento Europeo. Viví con intensidad aquella campaña, deslumbrado por su pulcritud, por su serenidad, por su tono constructivo y por la preparación de sus candidatos; y sorprendido, a medias, por la poca efervescencia ciudadana en unas elecciones en que los dos principales partidos llevaban como cabeza de lista a quienes fueron, seguramente, sus más destacados cancilleres: Fernando Morán por el PSOE y Marcelino Oreja por el PP.
De golpe me ví en el ruedo de la mismísima Plaza de Toros de las Ventas, asistiendo a un mítin del PSOE, con Felipe González, presidente del Gobierno, como orador principal, a quien saludé detrás de la barrera como si nos conociéramos de toda la vida. Fue "llegar y besar el santo", como dicen los españoles. Lo mismo me había sucedido antes, cuando en circunstancias parecidas saludé con infantil naturalidad a los presidentes Héctor J. Cámpora y Juan Domingo Perón, o como cuando, micrófono en mano, en el año 1973, presentaba y glosaba sobre la tribuna los discursos del gobernador Ragone, teniendo sólo 14 años de edad. En un momento llegué a pensar de estos encuentros que eran cosas naturales que iban a sucederme siempre en mi vida.
Mientras los acontecimientos se producían en Europa de un modo vertiginoso, me sentía como aquel salteño bajado del cerro que abordó el mítico Cinta de Plata para posarse con toda su ingenuidad vallista en la muy transitada estación de Retiro, a donde había llegado oyendo un sólo consejo. "Mirá que en Buenos Aires la plata está por los suelos", le dijeron para advertirle de los bajos precios de la capital. A poco de andar con sus maletas colgando de sus brazos, el novel visitante se encontró con un reluciente billete de mil pesos tirado en el suelo. Al verse en el aprieto de tener que dejar sus maletas sin custodia para levantar el billete, el salteño se dijo a sí mismo: "No importa. Empiezo mañana". Y siguió su camino.
No miento si digo que con la misma ingenuidad del salteño que ignoraba los billetes grandes en Retiro, iban pasando por delante de mis ojos acontecimientos fundamentales, no sólo para Europa sino para el mundo entero, hasta que llegó un punto en que reaccioné con indiferencia, apagando los televisores y renunciando a comprar mi ejemplar de El País o de The Times, porque, al fin y al cabo, siempre era posible "empezar mañana".
El 9 de noviembre de 1989
Pero llegó aquel 9 de noviembre de 1989. Por esas fechas ya me encontraba asistiendo regularmente a los seminarios del diplomado que cursaba en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en el viejo edificio de la Plaza de la Marina Española, a metros del Senado español y del Café de Chinitas, uno de los centros de culto del flamenco. El CEPC, llamado entonces sólo CEC, era dirigido por el catedrático de Filosofía Francisco Laporta y por mi amigo Jaime Nicolás Muñiz, quienes tuvieron el acierto de programar unos seminarios inolvidables, en los que aprendimos a acercarnos a la monumental obra de Thomas Mann, al Estado del Bienestar, a las transiciones políticas y otros temas de arrebatadora actualidad, de la mano de profesores como Gabriel Jackson, Edward Malefakis, Miguel Ángel García Herrera, Victoria Camps o Tomás Sala Franco, que nos ayudaron a comprender el alcance y el sentido de los cambios que, con asombro, todos estábamos viviendo.Una tarde cualquiera, después de volver de clase, y como si formara parte del curso natural de los acontecimientos, vi por televisión cómo los berlineses echaban abajo el muro que los dividía desde el 13 de agosto de 1961. No era una retransmisión de televisión cualquiera; no se trataba de esas imágenes borrosas y distantes que acostumbraba ofrecer la televisión argentina, como para reforzar la idea de que el suceso se estaba produciendo en un país lejano e inalcanzable. Eran imágenes perfectas, nítidas a más no poder, emitidas por la mismísima televisión alemana, que ya por entonces se podía ver en cualquier satélite europeo, de guardias de puestos fronterizos de diferente signo que se abrazaban en lo alto del muro, subidos a escaleras, de familias enteras que salían con esos coches algo antiguos pero muy limpios, por los huecos del muro por donde cruzar era, sólo hasta ayer, imposible.
Recuerdo que todos los que vimos aquellas imágenes dábamos en cierto modo por descontado que los berlineses pagarían tamaña osadía con un raid punitivo de los tanques soviéticos apostados allí mismos, como sucedió en Hungría y en Checoslovaquia, pero aquella enorme revolución, que puso fin o abrió el camino para el final de la Guerra Fría, se resolvió sin disparar ni un solo tiro. Hasta Vladimir, mi compañero ruso del CEC, daba por hecho de que ni la URSS ni sus aliados dejarían que aquello siguiera su curso como si nada hubiera pasado.
Pero la revolución prosperó gracias a la férrea voluntad del canciller Helmut Kohl y a la enorme valentía (irresponsabilidad, para otros) del presidente Gorbachov, que pudo en aquel momento haber aprovechado su extraordinaria popularidad para buscar otras salidas para su país, pero prefirió una solución rápida y pacífica que no dejara dudas sobre la victoria de Occidente en la Guerra Fría, pero que al mismo tiempo dejara a Rusia en una posición que le permitiera rápidamente evolucionar, liquidar el comunismo y acabar con la política de bloques, sin resignar su dignidad como potencia.
Con 31 años, como los que tenía yo en aquel momento, seguramente no alcanzaba a comprender en toda su magnitud el enorme significado histórico de aquel acontecimiento, ni era capaz de intuir la velocidad de los cambios que sucederían en cascada en los tres años siguientes. Todavía no me perdono no haber acudido a alguna manifestación para celebrar lo que, a todas luces, era un triunfo de la política por sobre la fuerza de las armas, una victoria de la libertad de los ciudadanos sobre los intereses de los grandes aparatos internacionales del poder, una demostración inequívoca de la superioridad de la política ejercida con inteligencia respecto de la rigidez de las ideologías.
Pensé también que como "debut europeo" no estaba mal. Al menos, los acontecimientos históricos sirvieron para sellar un vínculo de afecto con este continente, como quien de casualidad asiste al nacimiento del hijo de alguien... un continente al que muchas veces los argentinos malinterpretamos desde la ignorancia o desde el nacionalismo, que son casi lo mismo. Me tranquilizaba el hecho de saber que los seis meses escasos transcurridos desde mi llegada, eran ya mucho más que las tres semanas que duró la experiencia de un psicoanalista salteño, al que le cayó una "gota fría" (lluvias persistentes a la salida del verano) que duró tres semanas, y que se volvió a la Argentina maldiciendo a Madrid (un espacio perennemente castigado por la sequía) porque, según él, "llovía demasiado" y a Europa, a la que juzgó -algo precipitadamente, por cierto- como "un continente agotado".
Los veinte años de la Caída del Muro son los veinte años de mi permanencia aquí, en donde, por cierto, he asistido tanto al auge como al ocaso del europeísmo. He vivido la construcción europea, el euroescepticismo, la emergencia de los neofascismos, el ascenso de líderes pseudorromeristas como Berlusconi, las guerras balcánicas, las presiones migratorias, el nacimiento de la moneda única, las crisis económicas, la novena Champions League del Real Madrid, la Beca Erasmus de mi hijo mayor y el regreso del desempleo o la inflación.
Después de todo eso, me queda la sensación de que la política, además de prudencia y de sentido de la realidad, necesita para gestar determinados acontecimientos históricos de una mano divina.
Por eso es que quiero rescatar, para finalizar este escrito, las palabras del máximo protagonista de aquel suceso histórico, el canciller alemán Helmut Kohl, escritas en el prólogo de su libro "De la caída del Muro a la reunificación. Mis Memorias", cuyo extracto publica hoy el diario El País.
Dice Kohl: "Para describir la situación en la que yo me encontraba entonces me gusta citar a Otto von Bismarck, porque no hay una imagen mejor: 'Cuando el manto de Dios pasa por la historia, hay que saltar y agarrarse a él'. Para eso tienen que darse tres requisitos: en primer lugar, hay que tener la visión de que se trata del manto de Dios. En segundo lugar, debe sentirse el momento histórico; y en tercer lugar, hay que saltar y (querer) agarrarse a él. Para esto no sólo se requiere valor. Se trata más bien de valor e inteligencia. Porque en la política no se puede actuar como el general Zieten, que decidió batallas a favor de Federico el Grande de Prusia irrumpiendo desde el bosque y arrollando al enemigo en un ataque por sorpresa; eso no es ningún modelo para la política. La política requiere sentido de lo factible, y también sentido para saber lo que es tolerable para los demás".