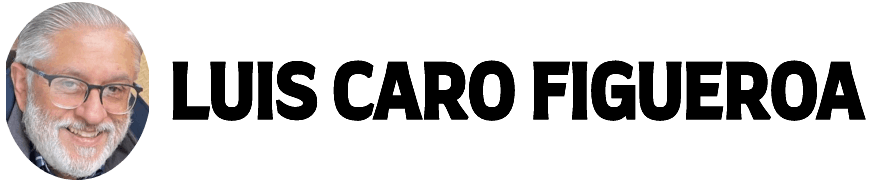Es lógico y razonable suponer que la tutela al derecho a la intimidad no pueda ser la misma cuando la vida personal y familiar se desarrolla en el balcón-terraza de la vivienda, o en el salón living-comedor, que cuando se desarrolla en el cuarto de baño, en el dormitorio o en la cocina.
Incluso, dentro del mismo cuarto de baño deberían trazarse límites claros entre las diferentes "esferas de intimidad". Así, por ejemplo, los invitados circunstanciales a nuestra casa ningún derecho tendrían a husmear en nuestro botiquín del baño cuando acuden a esta estancia a lavarse las manos o a empolvarse la nariz. La intimidad que proporciona el baño suele convertirse en impunidad cuando, con la traba de la puerta echada, nos podemos dar cuenta, en cuestión de segundos, de las debilidades de nuestro anfitrión.
¿Qué sucedería, por ejemplo, si al espiar en el botiquín ajeno nos damos cuenta que ese dueño de casa tan elegante y pagado de sí mismo utiliza pastillas de azufre para evitar la caída del pelo? Nos podríamos enterar también de la marca de su tintura favorita, de sus problemas de caracha, de la forma primitiva con que trata sus desarreglos de vientre, de los pegamentos que utiliza para su dentadura postiza, de sus problemas de halitosis o, incluso, de algunas circunstancias femeninas -permanentes o periódicas- tan desagradables como disuasorias.
Algo de esto le pasó al comediante Jerry Seinfeld cuando estaba a punto de abordar a una mujer hermosa que tuvo la poco feliz idea de dejar entreabierta la portezuela espejada del botiquín de su baño. El hallazgo por el visitante de un sospechoso pomo de fungicida acabó con aquella promisoria relación. Cuando Seinfeld fue acusado por sus amigos de hurgar en un "medicine cabinet" ajeno, se defendió diciendo: "I didn’t open it. It was open. I just nudged it a little" (No lo abrí. Estaba abierto. Sólo moví la puerta un poquito).
Además del botiquín del baño, debería de haber otros compartimentos del hogar sujetos a una más estrecha protección jurídica. Por ejemplo, la despensa y la heladera.
Podemos presumir ocasionalmente de una gran cultura gastronómica sirviendo a nuestros invitados un "lomito mechado al champiñón", pero si alguno de ellos, por meterse en donde no debe, descubre que nuestras provisiones, las de todos los días, se reducen a una variedad más bien estrecha de fideos Matarazzo y de arroz Gallo, estamos socialmente fritos, y nunca mejor dicho.
¿De qué vale tener grifos de oro en el baño principal si luego damos a entender a los invitados que de lunes a viernes comemos sólo fideos con manteca?
Nuestra heladera puede también pintarnos de cuerpo entero. Si alojamos en ella bricks de leche vencidos, tenemos pepinos arrugados en el compartimento de las verduras, naranjas desvaídas en la gaveta de frutas, restos de puchero frito o una pila de bifes de color violáceo en el cajón de las carnes, estamos transmitiendo, sin quererlo, una imperdonable imagen de dejadez y abandono. Nadie, sin la debida autorización, debiera de meter las narices en nuestras reservas más íntimas.
Sabores exóticos e ideas políticas
No puedo resistir la tentación de agregar a la lista de espacios "ultraíntimos" nuestras bibliotecas y nuestras computadoras. Aquel inocente pedido de "ay... dejame ver un segundo mi correo" se puede convertir en una experiencia desagradable; para el anfitrión, que puede quedar con sus vergüenzas -y, sobre todo, sus ambigüedades- al desnudo, y para el invitado, que, sin querer, se ha dejado la contraseña de su e-mail en el caché del dueño de casa y ha expuesto así sus aventuras más secretas.Soy de aquellos a los que nunca le ha importado nada que las visitas, incluso las que sabemos con certeza que son espías de intereses ajenos, miren (o, mejor dicho, escaneen con avidez y sin vergüenza) su biblioteca. Algunos creen que por el lomo de los libros son capaces de determinar cuál es mi forma de pensar, suponiendo que tuviera yo una, y que alguien se interesase por ella.
Gente tan simple que si sólo tuviera dos libros en mis baldas, uno titulado "Mein Kampf" y el otro "Das Kapital", declararían "empate a uno" o dirían "este tipo es de centro". Algún setentista diría: "está tan lejos de uno como del otro de los imperialismos dominantes".
A estas personas tan "observadorcitas" les diría que para conocer mis pensamientos más íntimos, nada menos adecuado que espiar mi biblioteca. Es mucho mejor echarle un vistazo a mi despensa.
Allí aguarda su turno, por ejemplo, un arsenal cosmpolita de picantes de amplio espectro, encabezados por los sabrosísimos chilpotles, una variedad de jalapeños que se ha dejado madurar hasta enrojecer y secar, y que se almacena exquisitamente ahumado. Ellos constituyen la base de mi pollo al chilpotle.
Tras ellos se disimulan, aunque no mucho, los sabrosos chiles rojos Ot Do, unos productos vietnamitas cuyo "poder de fuego" haría del napalm un instrumento tan inofensivo como los viejos "cohetes fósforo" o los inocentes chaski-bum.
Especias del Magreb como el ras el hanout, una mezcla característica de la cocina marroquí, hecha a base de pimienta negra, cardamomo, nuez moscada, canela, pimentón, jengibre, chufa, semillas del paraíso, agnocasto, cantárida y, a veces, pequeñas dosis de belladona.
También auténtica pasta tandoori del Punjab, a base de garam masala, para preparar el mundialmente conocido pollo tandoori. Salsa sukiyaki de Tailandia, arroz Lion King de la misma procedencia, las potentes mezclas filipinas para preparar el kare kare y la caldereta de Mama Sita Reyes; la base para preparar la famosa sopa agripicante de langostinos Tom Yun Kung, uno de los clásicos de la comida tailandesa; setas shitake, noodles de los más variados sabores, incluido el seinfeldiano lo-mein; algunos complementos imprescindibles para ciertos platos orientales como nabo seco, algas, té rojo o flor de lirio, semillas de sésamo blanco, jengibre en polvo, huile de piment rouge, la salsa de soja Wanjashan o las setas de abalones. Todos esperan pacientemente su turno, bien en la despensa, bien en la heladera.
De arriba hacia abajo, mi alacena vertical va recorriendo el globlo en sentido contrario al de la rotación de la Tierra. Un escalón más abajo se guardan manjares y especias de oriente próximo. Pistachos de Irán, piñones, trigo burgol (fundamentales en la preparación de los kipes), pero también cous cous, tahína para preparar humus, hojas de parra auténticas del Líbano, conservas de berenjena de Palestina, y todo lo necesario para deslumbrar a los invitados con el falafel más exquisito, que es el que prepara la dueña de casa, a pesar de que sus ancestros no son árabes sino austrohúngaros e italianos.
Más abajo comienzan a aparecer los componentes griegos y centroeuropeos, entre los que sobresalen la Moussaka, el queso feta y el Goulash (o Gulyás), y especialmente los italianos a cuya cabeza marchan los exquisitos taralli tondi di Barletta (in Puglia), pomodori secchi (secados al sol), pesto rosso, pesto genovese, carbonaras de variadas procedencias, grissini torinesi, los ingredientes necesarios para preparar la pannacotta, el vitello tonnato o el tiramisú. En la heladera resisten con nobleza el paso del tiempo una Coppa di Parma, una Pancetta di Calabria, un salame piacentino, sendas cuñas de parmigiano y de Grana Padano y un ya pequeño taco de Prosciutto di Parma.
Entre los productos ibéricos destacan el aceite de oliva virgen extra, la siempre bien abastecida provisión de gazpacho andaluz, el pimentón de La Vera, las judías del Barco de Ávila, el bonito del norte, el chorizo de Pamplona, el jamón de Guijuelo de recebo, el insustituible colorante Carmencita, el arroz La Fallera y una verdadera debilidad del dueño de casa: el bacalao dourado a la portuguesa.
En el estante de América destacan ají molido y pimentón de Cachi, mote, maíz pelado (morocho partido), chalas de choclo, ají locoto, harina de maíz para preparar arepas, ají con chochos, pasta de achiote, los ingredientes necesarios para preparar un buen guacamole, tortillas de trigo y de maíz para preparar tacos, chiles jalapeños, chilpotles, salsa verde, polenta argentina, dulce de leche, queso criollo de Cosalta, dulce de cayote salteño para la pasta real y, para los invitados, vino de Cafayate y cerveza Quilmes.
¿Exceso de sibaritismo?
Cualquiera podría pensar que detrás de esta enumeración se esconde un exceso de sibaritismo. Nada más lejos de la realidad. Vivir en un entorno multicultural, como en el que vivo, empuja a los más tolerantes a intentar comprender y asimilar algunos aspectos fundamentales de las otras culturas, un ejercicio que no debería ser entendido más que como una forma de aproximarnos o identificarnos mejor con nuestros semejantes. Algunos lo hacen con la música, otros -como yo- intentando sintonizar la onda de su gastronomía.Los productos que acabo de enumerar, excepto algunos italianos, se pueden adquirir a precios muy ventajosos en ciertos circuitos de compras como los que existen en los populosos y multicolores barrios madrileños de Lavapiés y Usera. También a través de Internet, sin tener que dejarse el sueldo en el intento. Tampoco veo nada de elitismo en esta forma de encarar la alimentación propia y la de la familia: la gastronomía que atraviesa las fronteras y las culturas es aquella forjada en los fogones populares, en las cocinas pobres, no en las más encumbradas. Sucede así en la India como en Siria, pero también sucede en Salta, donde es la gente más humilde la que se atreve a desafiar los estereotipos y se ve obligada a menudo a echar mano de la imaginación para crear diversidad y sabores nuevos a partir de las tradiciones ancestrales.
Afortundamente la vida no me ha acorralado lo suficiente como para condenarme a subsistir a base de empanadas y asado a la brasa (en el mejor de los casos), o de fideos con manteca, puchero frito o el famoso suflé que lleva el apellido de una familia salteña de larga tradición azucarera (en el peor), como les sucede a muchos que conozco, a los que no se les puede llamar pobres en el sentido más usual de esta expresión.
Estoy seguro de que si no hubiera conocido y disfrutado alguna vez de la gastronomía más humilde de las orillas de Salta, si no hubiera visto a mis mayores combatir las estrecheces con imaginación y buen gusto, mi apertura cultural hacia las cocinas exóticas no hubiera sido posible. De haberme encerrado en la vulgaridad gastronómica de aquellos "condenados", es probable que hoy mis ideas acerca de la libertad de los individuos frente al Estado y a la sociedad, y sobre la necesidad de la política para defender a la primera, fuesen hoy muy parecidas a las de aquellos que conocen y practican una sola forma de resolver el problema tan humano de comer para subsistir.
Frente a semejante amenaza de monovalencia mental, me quedo con la moraleja de aquel grafiti que alguna vez vi garabateado en el metro de Berlín: "Come verde, vota rojo y trabaja en negro".