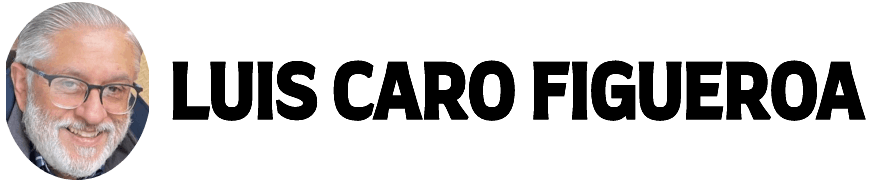El pasado jueves, bajo un sol de justicia y una temperatura criminal, mi mujer y yo nos encaminábamos hacia un supermercado alemán recientemente abierto en Alcobendas, cuando junto a unos contenedores de basura vimos unas cinco pilas de libros prolijamente colocados y ordenados por su tamaño.
La curiosidad pudo entonces más que la acuciante necesidad de adquirir víveres y bebidas para hidratar el cuerpo. Nos detuvimos junto a los contenedores para inspeccionar un poco.
No es frecuente aquí que la gente arroje libros a la basura. En otras épocas, de mayor abundancia, llegamos a ver cocinas y dormitorios enteros junto a los contenedores. Pero casi nunca libros. Ahora la gente no se deshace tan fácilmente de las cosas inservibles. La crisis lo ha cambiado todo.
Nos encontramos con un centenar de libros, la mayoría en impecable estado. Le comenté entonces a mi mujer que aquel «vertido intelectual» solo podía ser resultado de un divorcio poco amistoso; pero ella, sin quitarme la razón, añadió que podría tratarse también de un fallecimiento.
Sin fijarnos mucho en las tapas y en los autores, decidimos llenar las bolsas que llevábamos para comprar papas con los libros que un hombre despechado o una desaprensiva viuda habían tirado a la basura.
«No podemos dejarlos aquí», le dije a mi mujer. «Sería como incurrir en una omisión de auxilio; como encontrar a un cachorro malherido y abandonarlo a su suerte», añadí. Solo dos horas más de sol -calculamos sin exagerar- serían suficientes para arruinar totalmente esos libros.
No conocíamos a sus autores y menos a sus antiguos propietarios; y aunque se trataba de objetos sin vida, actuamos movidos por un sentimiento humanitario. Dejar morir un libro es como matar una parte de la memoria colectiva. Un libro que vive representa una posibilidad más de que alguien pueda pensar diferente. Con la muerte de un libro se muere también alguna idea y las ideas son las que nos dan la vida, pensamos. Rescatar esos libros no sería solo una buena acción desde el punto de vista medioambiental sino también una modestísima, aunque no desdeñable, contribución a la cultura universal.
Al llegar a casa con las bolsas llenas, advertimos que muchos de los libros que acabábamos de salvar nos serían de gran utilidad. No mencionaré aquí ni los títulos ni los autores (no vaya a ser cosa que al que se deshizo de ellos se le ocurra recuperarlos), pero, quitando algunos de autoayuda y cierta literatura esotérica, la mayoría de los libros nos parecieron muy interesantes.
Al abrir uno de estos -el más voluminoso de todos- encontramos en la primera hoja un nombre prolijamente escrito con bolígrafo. El mismo nombre y la misma bella caligrafía se repetían en otros libros, que aún conservaban sus señaladores personalizados. ¿Sería el nombre del dueño?
Recordamos entonces que muchas de las preguntas absurdas y las curiosidades malsanas de estos tiempos tienen su gran aliado en Google. Así que acudimos al buscador global para saber algo más de esa persona misteriosa, pero precavida, que tenía por costumbre escribir su nombre en la primera hoja de los libros que compraba.
¡Para qué! Nos enteramos que nuestro ignoto benefactor -un escritor medianamente conocido- había fallecido el pasado lunes 15 de junio.
Aunque no lo conocíamos, nos dio una enorme pena enterarnos de su partida. Pensamos, entre otras cosas, que alguien debió de encontrar su biblioteca aburrida, inútil o incómoda y que ese alguien no tuvo mejor idea que tirarla a la calle para ganar espacio o, quizá, para alojar algún perro, como suele hacer la gente de por aquí.
Quien escribe su nombre en un libro lo hace generalmente para afirmar su propiedad sobre él, para dejar en evidencia o incomodar a los ladrones de libros o, simplemente, para cuidar algo que para él es valioso. Pensamos que al fallecido no le hubiera gustado ver sus libros en el mismo lugar en donde la gente deposita sus desechos más inmundos y fue entonces que le dedicamos al autor del cruel depósito algunos comentarios derogatorios.
«Tal vez los dejó allí para que no murieran, para que alguien se los lleve. De otro modo los hubiera metido dentro del contenedor, para que los triture el camión basurero», dijo mi mujer con su acostumbrada sensatez.
Yo sin embargo juzgué a aquella persona del peor modo: «Ha cometido un libricidio. Y solo hay una cosa peor que esa: el bibliocausto», dije.
Aquella vileza me pareció solo comparable a la del emperador chino Qin Chi Huang, que allá por el 250 a.C. hizo quemar todos los libros existentes en el imperio, encarceló a quienes los escondían y mató a los que los escribían. Un demente que quería uniformar el pensamiento del pueblo.
Recordé también a otros dementes: Algunos dueños de grandes bibliotecas que, en nombre del amor por los libros, cometieron grandes latrocinios y acabaron con la concordia de familias enteras, y a aquellos fanáticos que, cegados por la pasión ideológica, idearon a mediados de los años setenta un método de devastación deliberado, sistemático y violento que puso a los libros en el centro de sus objetivos de exterminio.
Mi mujer y yo no conseguimos ponernos de acuerdo respecto de la calificación moral del liquidador de aquella biblioteca y presunto dueño de un perro ávido de espacio. Pero los dos nos prometimos, allí, a pie de contenedor, que los libros de aquel ilustre finado tendrían ahora una nueva vida, como si se tratara de un hígado transplantado. Que no quitaríamos su nombre de la primera hoja para poner el nuestro; que no nos consideraríamos los nuevos dueños de los libros sino unos simples depositarios o curadores transitorios; y que cuando nos tocase a nosotros marcharnos de este mundo nadie los pondrá junto a un contenedor de basura para que una ola de calor sahariano acabe con ellos.
Los libros del finado vivirán otra vida
Luis Caro
Hits: 2336