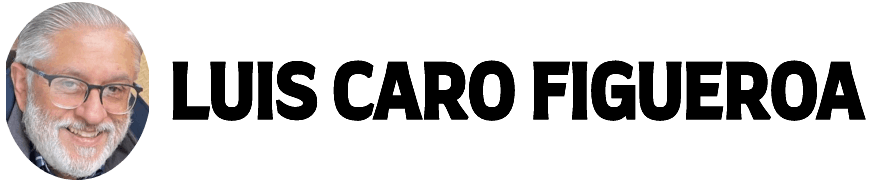Como ya expliqué más de una vez en estas mismas páginas, el asunto de las naciones y sus fronteras me trae más bien al fresco. Procuro vivir como si en el mundo no existieran los países y las fronteras, y de hecho vivo en un continente que alguna vez tuvo el acierto de abolirlas parcialmente, aunque hoy la tendencia sea, como todo el mundo sabe, la contraria.
Como resultado de ese proceso -me refiero al personal- la palabra «nación» me resulta cada vez más incómoda y chocante, algo en lo que quizá influya mi rechazo al hecho de que el ejercicio de los derechos de ciudadanía esté condicionado, en ciertos países, a la posesión de la «nacionalidad»; es decir, a la existencia de un vínculo jurídico de derecho privado con el país en cuestión.
Influye también, tal vez, mi cada vez más consistente aversión hacia los «nacionalismos», del signo que sean, a los que considero portadores de una carga dogmática incompatible con la libertad de pensar.
Todo ello, sin mencionar que la palabra «nazi», derivada de la misma idea, me provoca hasta náuseas. Por no decir que si algo en mi inconsciente aparece asociado con la palabra «nación», esto no es más que la estación del Metro de París en donde termina la línea 2 que pasa por el cementerio de Père Lachaise, que suelo visitar con alguna frecuencia.
Cada vez que escucho esta palabra, en determinados contextos, no dejo de pensar en que los padres fundadores de los Estados Unidos, prefirieron emplear en los textos fundamentales la palabra «Unión» para referirse al nuevo Estado, en lo que a mí me parece no solo un acierto político notable sino también toda una declaración de intenciones, cuando no una admisión expresa de las dificultades que aquellos demócratas visionarios debieron superar para alcanzar, desde la diversidad, la unidad que anhelaban.
Si, como se dice habitualmente, los constituyentes argentinos de 1853 fueron unos «sabios» (algo que yo tengo bastante en duda), no se entiende muy bien la razón por la cual muchos sacralizan unas regulaciones que hoy son bastante anticuadas y, por el contrario, se esfuerzan por torcer y desvirtuar las palabras más simples y rigurosas que cuidadosamente han sido utilizadas por aquellos «sabios» decimonónicos en nuestra norma fundamental.
Los especialistas podrán decir cualquier cosa, pero tengo la certeza de que los que escribieron la Constitución de 1853 sabían perfectamente que la «Nación argentina» ya existía con anterioridad a dicha norma. Así parece desprenderse de las primeras palabras del Preámbulo, que dicen: «Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina...»
Si no hubiera habido «nación» con anterioridad a la organización constitucional del país, a buen seguro los sabios habrían escrito en el Preámbulo algo así como «Nos los representantes del pueblo de las Provincias argentinas...».
O sea que, para no liarnos mucho, la Constitución no creó la «nación», como mucha gente supone, sino que se limitó a constatar de que ya existía con anterioridad. Y por tanto, que las instituciones que la Constitución ha creado para la «nación» preexistente se llaman de una forma diferente a ésta. No tendría mucho sentido que digamos llamarlas del mismo modo que se llamaban antes de que el país se organizara formalmente.
Bastaría también con repasar los primeros veinte artículos de la Constitución para darse cuenta de que los constituyentes quisieron dar a los poderes constituidos un nombre muy específico: el de «gobierno federal». Nombre también muy descriptivo y útil, en la medida en que subraya uno de los rasgos más salientes del nuevo poder: el de su carácter limitado.
Pero esto de «gobierno federal» a los argentinos les suena más a México o al Brasil, porque en la práctica hemos sustituido esta expresión, rigurosamente constitucional, por la menos precisa de «gobierno nacional» y últimamente, solo por «nación». Debajo de este inocente giro terminológico se disimula una poderosa y perversa ideología que tiende a ver y entender el poder político como ilimitado, al menos en el plano territorial.
Como ya he dicho en otras ocasiones, en nuestro país el adjetivo «federal», cuando es empleado para calificar o destacar el carácter de las instituciones políticas, ha quedado arrinconado y casi reservado al Poder Judicial (la Justicia «Federal» todavía lleva ese nombre para distinguirse de las provinciales, a pesar de ser formalmente y de funcionar como una justicia unitaria) y a ciertos órganos interjurisdiccionales (como los mal llamados «consejos federales») que no se encuentran previstos en la Constitución, y a la que contrarían, porque solo se pueden llamar «federales» aquellos órganos políticos previstos en la Constitución».
Correcto sería, por ejemplo, llamar Congreso Federal a lo que conocemos como Congreso de la Nación, ya que la Constitución (el texto original de 1853) al instituir el «Congreso» no le añadió ningún nombre que lo calificara o que precisara su alcance, pero que debería llamarse «federal» pues su regulación está contenida en el Título Primero de la Segunda Parte que lleva el rótulo de «Gobierno Federal».
Pero dejemos de lado estas cuestiones que, aunque son muy importantes, no creo que vayan a solucionar nada en el corto plazo. Y centrémonos en la horrible costumbre que se ha instalado, en los funcionarios y en ciertos medios de comunicación, consistente en llamar al gobierno federal, no ya «la nación», como se venía haciendo equivocadamente hasta hace poco pero con cierto consenso, sino simplemente «nación», sin el artículo.
Permítanme decir que es una pedantería como la copa de un pino.
Hablar que nación hizo esto, nación dijo aquello, nación pone, nación quita, «nación» da o «nación» recibe es de un cholulismo insoportable.
Es como si al gobierno federal le hubiésemos puesto un nombre de pila cariñoso, a los que resulta un poco engorroso, demasiado familiar o irrespetuoso añadirles el artículo (la Patricia, el Guillermo, la Jacinta, etc.).
Cuando es un salteño (aunque haya nacido en Mendoza) el que omite el artículo, estamos en presencia de un acomplejado que reniega del habla vernácula, como aquel que tras pasar dos días en Buenos Aires y regresar a Amblayo dijo aquello de Anduve hasta que me cansuve en la Capital Federal.
Pienso que un país cuyos ciudadanos son incapaces de llamar a las instituciones por su nombre preciso es un país que ignora dónde están colocados los límites del poder, un país donde no se sabe con certeza quién es quien y en el que solo nos limitamos a imaginar que algunos son lo parecen. Cuesta tan poco llamar a las cosas por su nombre, que en este empecinamiento de darles nombres exóticos seguramente hay una intención perversa e inconfesable que no será difícil de averiguar, si nos lo proponemos.
Pero, como dije al comenzar estas líneas, el tema de los países y de sus fronteras me trae al fresco, de modo que soy yo el menos indicado para criticar a aquellos países que quieren suicidarse o incinerarse utilizando los nombres equivocados. Y si quien incurre en esta pedantería es un ministro de Justicia, yo no soy quien para criticarlo.
'Nación'
Luis Caro
Hits: 2354