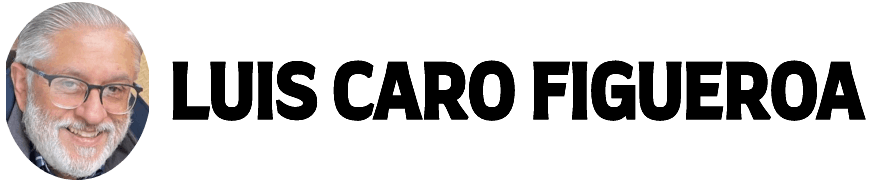Hay dos verdades que parecen inconmovibles en los debates públicos de nuestro país: 1) que los estadistas son mejores que los políticos, o preferibles a ellos, y 2) que las constituciones son más importantes que la Ley.
Pienso que se trata de dos errores, lo suficientemente graves como para volver inútiles los debates y las discusiones acerca de la solución que necesitan nuestros problemas.
Sé de antemano que es muy difícil, por no decir imposible, desmontar las teorías que sustentan estas dos verdades aparentes, porque gozan de un gran arraigo entre nosotros. Pero creo que se puede intentar hacerlo con un lenguaje sencillo y sin caer en la tentación que proponen las grandes honduras filosóficas.
Cuando entre nosotros queremos destacar a un político sobre otros y atribuir a este cualidades extraordinarias -un defecto muy común entre aquellos que creen que los políticos son seres especiales- se les suele colgar la etiqueta de «estadistas». Con ella no queremos decir otra cosa diferente a que un señor o una señora está mucho más allá de la política, que la ha superado, y que piensa en una dimensión, o con una generosidad, que el común de los mortales no alcanzaríamos jamás a comprender o a experimentar.
El error nos viene de un teólogo norteamericano, el señor James Freeman Clarke, al que se atribuye aquella famosa frase -tan tironeada por los peronistas de varias generaciones- según la cual la diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en las próximas elecciones y el estadista en las próximas generaciones.
Vaya uno a saber en qué clase de políticos estaría pensando el insigne teólogo cuando pronunció esta discutible frase. La verdad es que, como ha escrito el profesor Dalmacio Negro Pavón, «el Estado no es lo político sino una de las formas de lo político».
De allí que un estadista no es más que un político recortado: aquel que solo aspira a perfeccionar una sola entre las miles de formas de dominación política posibles (el Estado) y una que no es precisamente de las más justas.
Pensar en las próximas generaciones no es una virtud política. Los seres humanos se caracterizan y se diferencian de los animales por su preocupación por el futuro, lo que incluye el temor por el bienestar de la posteridad, hasta un cierto punto, claro. No se ha conocido en la historia político o estadística especialmente preocupado por la suerte de generaciones muy remotas. Nadie piensa más mucho más allá de sus bisnietos. Esto es sencillamente una fantasía.
Y si preocuparse por los que vendrán después de uno significa asegurarles que vivirán bajo el perpetuo dominio del Estado, porque la política se ha vuelto inútil o responde a intereses de corto plazo y alcance, es que no le hacemos ningún favor a nuestra posteridad, porque les estamos privando de la riqueza creadora de la política, condenándola a vivir una sola dimensión de ella: la del Estado.
Conviene no olvidar que fue Hitler el que llevó a su máxima expresión la dominación de sus semejantes a través de los mecanismos del Estado. No en vano Carl Schmitt consideró al Estado como la «forma política predominante» y es considerado todavía uno de sus teóricos más brillantes. Al menos Marx, en su desvarío, soñaba con hacer desaparecer el Estado.
El político, por su infinito horizonte temporal (vivirá en tanto haya más de dos seres humanos sobre la tierra), es un personaje más valioso y útil que el simple estadista, que morirá irremediablemente cuando el Estado desaparezca.
En resumen, que nos hacen falta políticos con ideas variadas, plurales y creativas, más que estadistas con visiones larguísimas y habilidades de profeta, pero con una idea fija sobre cómo ejercer el poder sobre el prójimo.
No quisiera finalizar estas líneas sin dejar esbozado, al menos, el segundo tema: ¿Alguien cree de verdad que las constituciones, que han nacido para proteger a la Ley de la arbitrariedad de las mayorías, son más importantes que aquello a lo que se dedican a proteger?
Pensar esto es más o menos como decir que es más importante la Policía (los protectores) que los ciudadanos (los protegidos). Lo que importa de verdad es la Ley, no solo porque ya existía antes que las constituciones, sino porque la libertad (así como la igualdad y la justicia) han nacido con ella. Las constituciones solo son una especie de blindaje para asegurar con más eficacia el respeto de estos valores y solo tienen en común con la Ley el hecho de ser expresiones de la voluntad de los representantes del pueblo.
Es la libertad política y no la forma de organización (el Estado) la que permite combinar la igualdad con la desigualdad, y la que puede conseguir combatir eficazmente la desigualdad injusta.
Los tiranos -los que no creen en las libertades y esperan su oportunidad para aniquilarlas- utilizan la Constitución como norma directa de la cual emanan todos sus poderes, y por ello aprovechan para llamarse a sí mismos soberanos y para ejercer como tales, cuando en democracia la única soberana es la voluntad del pueblo expresada en la Ley. A lo que aspiran estos falsos soberanos es a gobernar directamente, imponiendo sus caprichos, creando nuevas desigualdades injustas, sin incómodas interferencias y saltándose en lo posible la voluntad abstracta e igualitaria expresada por el pueblo en la Ley.
Quien diga defender la Constitución por encima de las leyes lo que quiere es destruir nuestra democracia. Como decía aquel insigne médico ferroviario de profusa barba, «cuida la Ley, que la Constitución se cuida sola».
4 de junio de 2016
¿Estadistas? No, gracias. Prefiero a los políticos
Luis Caro
Hits: 2942