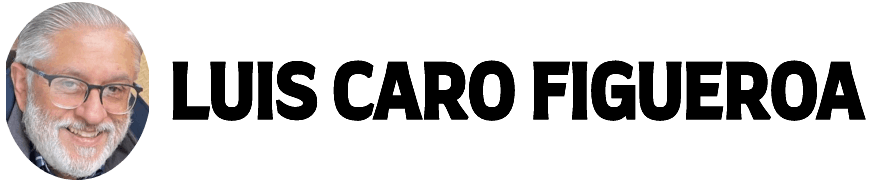De esta forma, aquella familia apartaba deliberadamente de la conversación cotidiana asuntos tales como las infidelidades, los celos, los fraudes y los engaños que se prodigaban unos a otros; las diferencias ideológicas o religiosas entre sus miembros, los descalabros económicos, las taras genéticas, las diferencias educativas, los fracasos intelectuales y cualquier otro tema espinoso que pudiera alterar de algún modo aquella inconmovible estabilidad y la ficción de su unidad.
Bastaba, pues, con callar para que los conflictos y las tensiones desaparecieran como por arte de encantamiento del horizonte familiar y reinara la más dulce armonía entre sus miembros.
Así como ésta que acabo de describir, muchísimas familias en Salta, y en otros lugares, huyen de forma despavorida del conflicto y lo ahogan, pero no ya en la intimidad familiar, sino, lo que es peor, en el interior de cada individuo.
No es, por tanto, descabellado pensar que la sociedad salteña en su conjunto también «resuelve» sus problemas del mismo modo; es decir, ocultando la realidad y negándose rotundamente a enfrentarla.
Pero, a diferencia de lo que sucede en el seno de las familias, la sociedad esconde sus verdaderos problemas de una forma realmente ingeniosa: por un lado, trabaja intensamente sobre ciertos elementos culturales cuya cuidada elaboración y difusión nos proporciona una sensación de falsa armonía, y por el otro encubre la realidad conflictiva bajo una nube de conflictos menores, detrás de un alboroto de intensidad controlada, cuya misión es la de aparentar hacia afuera -y engañarnos a nosotros mismos- que vivimos realmente en una sociedad moderna, ágil y razonablemente conflictiva.
Conflictos nuestros de cada día
Salta padece graves problemas de desigualdad social y de falta de cohesión territorial. Hay aquí conflictos étnicos, religiosos, culturales e ideológicos, de variada intensidad. Nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos, nuestras personas con discapacidad viven situaciones penosas, cuya gravedad algunos apenas perciben. Emergen todos los días grupos sociales, con intereses cada vez más divergentes, que pugnan por su reconocimiento y buscan afirmar su identidad a toda costa.Pero estos problemas, así como las tensiones y los conflictos que generan, permanecen en su mayoría ocultos, silenciados o disimulados estratégicamente detrás de pesadas cortinas.
El viejo imperativo que manda a no hablar de «ciertas cosas» tiene, a nivel del conjunto social, y en determinadas materias, la misma intensidad y eficacia -o quizá aun más- que a nivel familiar.
El temor al conflicto y la creencia generalizada de que vivimos en perfecta armonía definen la verdadera esencia de la sociedad salteña.
Lo vemos todos los días: en las decisiones judiciales, que resuelven las tensiones religiosas declarando el poder exorbitante de las mayorías en desmedro de las minorías, y en el discurso paternalista del gobierno, que afirma, un día sí y otro también, que vivimos en una «comunidad organizada» y que su tarea consiste, no en solucionar los problemas, sino en alcanzar de una forma idílica ese cómodo paraíso que el mismo gobierno, con calculada ambigüedad, define como «el bien común».
Lo que estas convicciones ocultan, sin embargo, es que el verdadero problema de la sociedad es la ausencia de conflicto. Porque si bien la armonía social no es mala de suyo, lo que decididamente no es bueno es proclamar un estado de armonía que no surja del consenso -es decir, como fruto de un trabajo constante, profundo y consciente sobre nuestros principales conflictos- sino de un conjunto de creencias, lamentablemente muy arraigadas, cuya recusación racional se tiende siempre a ilegalizar o a demonizar.
Nuestra aparente armonía nace, pues, del temor al conflicto en sí mismo. Un temor que impide tanto a ciudadanos como a gobernantes expresar de forma honesta sus opiniones y preocupaciones. Este reflejo defensivo, característico de los sectores sociales y de pensamiento más conservadores e inmovilistas, se ha contagiado a la clase política y ha terminado por imponerse a la voluntad del conjunto, influyéndola de tal manera que a nadie le sea permitido expresar sus argumentos sobre los temas más difíciles, por el temor infundado a que estas opiniones puedan provocar daño o afectar los cimientos de nuestra convivencia.
Dicho en términos novenísticos: los salteños padecemos de una extraña mansedumbre que sosiega la inquietud de nuestros espíritus.
Cuando mañana, en medio de una lluvia de pétalos de rosa, los salteños nos dispongamos en cuerpo y alma a renovar el Pacto de Fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro, convendría pensar un poco en estas cosas, porque, a buen seguro, al Señor del Milagro, cuya imagen atravesó mares encrespados y montañas inmensas para llegar hasta nuestra tierra, no le asustan los grandes desafíos.