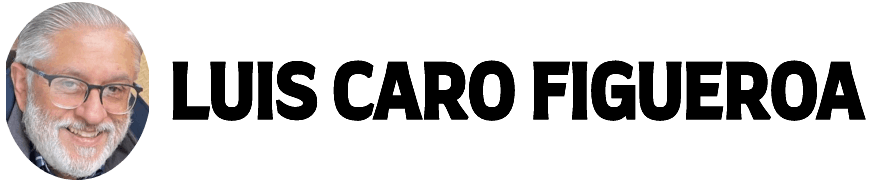Pido disculpas a los lectores por comenzar estas reflexiones con un viejo recuerdo familiar que ha resistido no solo el paso del tiempo sino también algunas vicisitudes que, en este caso, conviene no recordar.
En 1964, mi padre -por entonces diputado nacional por Salta- regaló a uno de sus hijos, que acababa de obtener su título universitario, un bonito ejemplar de la Constitución Nacional recién salido de la imprenta del Congreso de la Nación, que recuerdo perfectamente encuadernado en cuero de color rojo, con letras doradas en las tapas y un finísimo señalador morado que, al perderse entre las blancas páginas emitía, brillantes reflejos de todos los colores.
Ilusionado, pero realista, mi padre estampó de su puño y letra en la primera hoja una dedicatoria para mí inolvidable: «A mi hijo, para que la cumpla fielmente mientras rija y luche infatigablemente para que se modifique». Al pie de su dedicatoria, su larga y prolija firma, sin arabescos ni dibujos innecesarios, que ya entonces reflejaba a la perfección la personalidad monumental de un hombre íntegro, entregado en cuerpo y espíritu a la República por cuya libertad bregó hasta el día de su muerte.
Al poco tiempo -más concretamente a comienzos de junio de 1966- esa misma Constitución se convirtió en una pieza de museo, pues fue borrada de un plumazo por el orden nacionalista-corporativo instaurado por el general Onganía, que ocupó ilegítimamente el gobierno de la Nación tras el derrocamiento del presidente Arturo Illia. Un golpe que tanto mi padre, como su hermano, el Teniente General Carlos Augusto Caro intentaron por todos los medios evitar, como lo atestiguan numerosos libros de historia. Es imposible olvidar que el embigotado general golpista consiguió mantenerse en el poder en buena medida gracias al apoyo de un sector del sindicalismo peronista, que durante la así llamada Revolución Argentina vivió su época dorada.
Con pocos años como los que tenía yo entonces, me interesé vivamente por el contenido de aquel librito rojo, que hablaba, con un lenguaje ya arcaico para aquellos tiempos, de libertades y de derechos que de ningún modo existían en la realidad. Confieso que entre mis preocupaciones infantiles no estaba la de modificar aquella Constitución, pero en mi candorosa ignorancia seguramente me daba cuenta de que algo había que hacer para restituir su vigencia.
Cuando tuve uso de razón (de poca razón, para ser más sincero) hice casi todo lo que estuvo a mi alcance para que quienes pisotearon la misma Constitución en 1976 volvieran a sus cuarteles y dejaran de una vez que el gobierno fuese ejercido por quien adquiriera legítimamente el título de Presidente de la Nación en unas elecciones libres, democráticas, transparentes y competitivas.
Mucho más que yo, por supuesto, hizo mi padre. Basta con consultar las hemerotecas de entonces para comprobar que entre las escasas voces democráticas que se alzaban en el país contra los usurpadores del poder se encontraba la profunda voz de mi padre, y de otros prominentes compañeros suyos de partido como Deolindo Felipe Bittel o Vicente Leónides Saadi. Sería injusto decir que no hubo otros, pero tan injusto como esto sería excluir el nombre de José Armando Caro de la lista de valientes y valientas que plantaron cara al gobierno militar de entonces y denunciaron tempranamente sus violaciones de los derechos humanos y la destrucción del tejido social del país que estaban llevando acabo. Hablo del año 1977, cuando la mayoría de los que hoy se reivindican a sí mismos como peronistas y «demócratas de toda la vida» o no habían nacido o estaban escondidos en algún falso techo o aplaudían abiertamente al gobierno militar.
Admitida esta digresión, permítanme volver al tema de la Constitución.
Su defensa -a despecho de sus defectos y aun de su siempre transitoria injusticia- es algo que, como el lector puede apreciar, viene en el ADN. Es decir, es una inclinación que solo depende en parte de mi voluntad y bastante más de mi naturaleza.
Pero como siempre hay tiempo para hacer las cosas postergadas u omitidas, tengo que admitir que el intento de golpe de Estado judicial que se está fraguando estos días en Salta con la promoción de una acción popular de inconstitucionalidad, que apunta a borrar el límite de seis años para el ejercicio del cargo de juez de la Corte de Justicia de Salta, a través de una simple y endogámica declaración de la misma Corte, me proporciona la excusa ideal para defender en voz alta aquello en lo que creo y siempre creí.
Si Salta quiere convertirse en Venezuela o en Hungría, siempre será mejor que lo decida una vasta mayoría de salteños, cuya opinión debería ser consultada siempre a través de los mecanismos previstos en la propia Constitución. En tal caso, no cuenten conmigo. No apoyaré jamás ninguna reforma de nuestra Constitución que tenga por objetivo el de disminuir o eliminar las pocas garantías que hoy tienen los ciudadanos de que sus derechos más básicos sean respetados, y menos una que se intente «por la vía rápida» eternizar en sus cargos a quienes no han recibido jamás de forma directa la confianza del soberano
Y permítanme también decir que eliminar los límites temporales al ejercicio del poder de cualquier magistrado es una forma sibilina de avasallar y volver inútiles unos derechos que hasta hace poco creíamos que solo tenían que avanzar y jamás retroceder. Quien diga que esta reforma encubierta deja intactos los derechos y las libertades públicas de la primera parte de la Constitución, sencillamente miente.
Resulta para mí particularmente llamativo (podría decir incluso que odioso) que uno de los promotores de la acción popular de inconstitucionalidad sea un profesor universitario al que conocí y traté durante mi desempeño como decano de la Facultad de Derecho, que por aquel entonces compartía cátedra justamente con quien hoy ocupa el distinguido cargo de presidente de la Corte de Justicia de Salta, que es la persona que aparece como principal beneficiario de esta espuria maniobra contra nuestras libertades.
Soy enemigo de los amiguismos (como ven, no lo soy de los enemiguismos) y esta operación me parece impresentable por donde se la quiera mirar: Un amigo que quiere eternizar a otro amigo en un cargo clave para la democracia representativa, mediante el voto de otros (pocos) amigos es, cuanto menos desde el punto de vista estético, un auténtico esperpento.
Insisto, soy enemigo de cosas como esta. Hasta tal punto lo soy que si un amigo me propusiera para un alto cargo, o pretendiera que yo me eternizara en él, lo primero que haría es declinar la propuesta o renunciar, según el caso, sencillamente porque entiendo la democracia y la república un poco como las entendía mi padre; es decir, como un servicio doloroso y no como una fuente de oportunidades personales o de inspiración para la peor la picardía. Si quieren culparme por eso, adelante, háganlo. Me he preparado toda la vida para este momento.
Soy de los que piensan que el Preámbulo no es el Credo, ni el principio republicano un pipón sin fondo en el que se puede meter de todo como en un cajón de sastre. Si alguien piensa de verdad que se afianza la Justicia afianzando a los jueces a sus asientos, comete un error y mi obligación como ciudadano es ponerlo de manifiesto con la mayor firmeza. Nuestra justicia es popular y los jueces que la ejercen hacen su trabajo en nombre del pueblo que los comanda; del mismo pueblo que debe controlarlos y que no podrá hacerlo si unos señores a los que nadie ha votado deciden por sí mismos, o con el auxilio de un grupo de amigos, hacerse eternos e infalibles, como el Creador.
Hoy, a causa de las mudanzas y migraciones que se han sucedido en mi vida, no tengo cerca mío un ejemplar físico ni de la Constitución Nacional ni de la Constitución de Salta, como sí por ejemplo tengo uno de la Novena del Milagro. Tengo de aquéllas solo una idea poderosa, amplificada en mi cerebro por la inolvidable y movilizadora dedicatoria de mi padre, y un par de bookmarks en mi navegador que me permiten comprobar, de tanto en tanto, que estamos anclados en la prehistoria del constitucionalismo.
Aun así, defenderé ambas constituciones hasta donde me den las fuerzas, contra sus enemigos, que son los enemigos de siempre: los que no creen en la libertad, los que piensan que han nacido en una cuna mecida por Cicerón o por Justiniano y los que desconfían de la madurez de los ciudadanos normales para organizar su vida como les plazca.
Los enemigos del orden constitucional ya no acostumbran a sacar los tanques a la calle, ya no copan las radios, intervienen los diarios y clausuran las televisiones; ya no vociferan por las ondas el siniestro «comunicado número uno», ya no mandan suboficiales con sexto grado aprobado a las municipalidades para contar los garbanzos, no copan las oficinas públicas ni siembran el terror en las calles. Hoy se sientan en mullidos y bien remunerados sillones democráticos y desde allí operan para hacernos la vida más infeliz de lo que normalmente ya es.
Que por mí no sea. No en mi nombre y no con mi silencio.
Luis Alberto Caro Figueroa
Madrid, 20 de marzo de 2018.