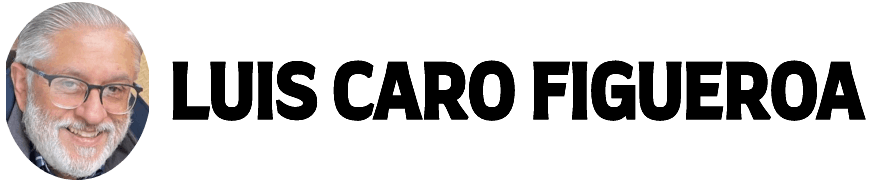Como ya todos sabemos, la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la enseñanza religiosa en Salta decidió que el párrafo del artículo 49 de la Constitución provincial de Salta, que se refiere al derecho de los padres a que sus hijos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones, no vulnera la Constitución Nacional.
A pesar de que la sentencia es contraria a los intereses del gobierno provincial, puesto que declara la inconstitucionalidad de un precepto legal que el propio gobierno impulsó y sobre la base del cual desplegó una intensa y descontrolada actividad discriminatoria, lesiva del principio constitucional de igualdad y de la libertad religiosa, miembros del gobierno han aprovechado que la Corte no ha declarado la inconstitucionalidad de la norma de mayor rango para lanzar al viento la afirmación de que tal norma obliga al Estado a convertirse en prestador de la enseñanza religiosa. Un intento de disfrazar al viejo muñeco con ropas nuevas.
Lo ha dicho -sin mucho cuidado, pero con palabras muy claras- la señora Ministra de Educación, Analía Berruezo, quien, por cierto, no es especialista en Derecho Constitucional y que seguramente lo ha dicho siguiendo las temerarias directrices del Gobernador de la Provincia y de su Fiscal de Estado, manifiestos partidarios de que el Estado asuma el deber de prestar la educación religiosa, cual si fuese un servicio público más y en las mismas condiciones en que se presta la educación pública.
La convicción de la ministra es, si se me permite, poco respetuosa del marco constitucional en el que ella misma pretende fundar esta supuesta obligación de los poderes públicos.
Sin ánimo de dar por cerrada la cuestión ni de enmendarle la plana al Gobernador (autoproclamado experto en la materia constitucional), sostendré en este escrito que, al contrario de lo que propone la ministra, el derecho establecido en el noveno apartado del artículo 49 de la Constitución de Salta es un derecho de libertad y no un derecho prestacional.
Lo es por varias razones. En primer lugar, porque a pesar de su deficiente ubicación (la metodología de la Constitución de Salta de 1986 es uno de sus puntos más discutibles) pocas dudas caben de que el derecho que establece a favor de los padres el artículo 49.9 de nuestra norma fundamental es una manifestación o derivación del artículo 11 que establece la libertad de culto. Es evidente que si en Salta no existiera el derecho de ejercer libre y públicamente una religión, conforme a los dictados de la propia conciencia (el derecho a no ejercer ninguna se deriva de la libertad de conciencia, amparada por el artículo 12), ningún sentido tendría incluir como derecho el que los padres puedan elegir la formación religiosa de sus hijos en la escuela pública.
Al existir esta conexión inescindible entre los dos derechos, está suficientemente claro que el segundo de los derechos (a recibir enseñanza religiosa) participa de la esencia y las características del primero; es decir, es también un derecho de libertad.
Como tal derecho de libertad, antes que imponer a los poderes públicos unas obligaciones positivas concretas, plantea un inmediato deber de abstención: A la hora de establecer los contenidos de la enseñanza pública y de ponerlos en acción, el Estado debe abstenerse de cualquier actividad de adoctrinamiento que pueda ir en contra de las convicciones morales y religiosas de los padres. Pero de cualquiera de ellos, no solamente de los que profesan la religión más numerosa. Sostener lo contrario, como lo ha hecho la Corte de Justicia de Salta en junio de 2013, comporta nada menos que romper la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, sin un fundamento objetivo y razonable que lo justifique, allanando así el camino para el despliegue de la arbitrariedad de los poderes públicos en otros terrenos aún más delicados que este.
Por supuesto, se podrá decir que este deber negativo impide también que el Estado imparta educación sexual en las aulas públicas (al menos eso es lo que les gustaría a muchos), pero es que el mismo texto constitucional (último párrafo del artículo 49 establece que el sistema educacional «difunde la educación sanitaria», lo cual deja a los partidarios de la erradicación de la educación sexual prácticamente sin argumentos. Ahora bien, que si a través de la educación sexual al Estado se le ocurriera perseguir la finalidad de instaurar un orden moral específico más que propender a la salud de los ciudadanos (algo que no está muy lejos de los objetivos del gobierno), los ultraconservadores podrían tranquilamente oponerse.
Pero para no evadirnos de lo que ahora nos preocupa, hay que decir que, junto al deber de abstención, el artículo 49.9 de la Constitución provincial establece algunos deberes positivos, entre los que sobresalen claramente dos: 1) el de remover cualquier obstáculo para que los alumnos de las escuelas cuyos padres lo decidan reciban allí la educación religiosa conforme a sus convicciones; 2) la de facilitar la impartición de esta enseñanza, poniendo a disposición de las confesiones los centros educativos públicos.
Lo que debemos preguntarnos en consecuencia es ¿hasta dónde puede llegar el Estado en su tarea de facilitación?
Antes de descender al detalle, me gustaría decir que poner a disposición de las confesiones las escuelas públicas no significa, sin más, volcar todos los recursos de que estas escuelas disponen para facilitar la enseñanza religiosa. El límite más claro está constituido por la prohibición de que sean los maestros públicos comunes los que se ocupen de impartir esta enseñanza. Se trata de un límite lógico, por cuanto el maestro no ha de ser formado para enseñar una religión determinada sino a través de una imposición violatoria de sus derechos (la libertad de conciencia y el derecho a no ser discriminado en el empleo, entre los más importantes). Quienes enseñen la religión deben ser profesores de religión, titulados de conformidad con lo que exijan las confesiones respectivas; no el Estado, ya que su área de conocimiento -como ha dicho la Corte- no puede ni debe integrar los planes de estudio.
Efectivamente, de la sentencia de la Corte de Justicia se desprende que uno de los límites concretos impuestos al deber de facilitación es el del establecimiento de una asignatura de religión en el plan de estudios. Esto no se puede hacer, según ha dicho la Corte. A lo que se debe agregar que también constituye un límite la creación de una asignatura semejante fuera del plan de estudios. Es esto último lo se propone hacer el gobierno de Salta para seguir machacando la libertad de los padres y de los alumnos, y para cumplir con su misión divina de servir como polea de transmisión de determinados valores religiosos que considera superiores a otros.
Es decir, que según lo ha decidido la Corte, se puede enseñar la religión dentro de las escuelas públicas de Salta, fuera de los contenidos curriculares y fuera del horario escolar, pero de allí a plantear esta enseñanza como una «asignatura» hay un abismo, pues tal pretensión carece de cualquier amparo en el texto constitucional, aunque ciertamente lo tenía en la desafortunada ley que ahora ha sido expulsada del Ordenamiento.
En consecuencia, la única postura lógica y congruente con el sistema de libertades y derechos instituido por nuestra Constitución es la de que no existe -ni existió jamás- ninguna exigencia del deber de incluir una asignatura confesional dentro del plan de estudios diseñado por el Estado. Insisto: esto vale tanto para el caso de que la religión sea considerada como una asignatura troncal como para el caso de que se la establezca como asignatura optativa.
Citaré aquí la opinión de Juan FERREIRO GALGUERA, quien en su libro Profesores de religión en la enseñanza pública y la Constitución Española (Universidade da Coruña-Atelier, Barcelona, 2004, pág. 266), dice lo siguiente: «La existencia de la asignatura de religión en los centros de enseñanza pública no es ni una manifestación necesaria de la obligación del Estado de cooperar con las confesiones religiosas (art. 16 CE) ni una consecuencia ineludible de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus convicciones (art. 27.3)».
También conviene tener en cuenta sobre esta cuestión la postura de Dionisio LLAMAZARES FERNÁNDEZ en su obra Libertad religiosa, aconfesionalidad, laicismo y cooperación con las confesiones religiosas en la Europa del siglo XXI. Dice este autor que «de la Constitución (art. 27.3 no se deduce obligación alguna para el Estado, ni de incluir en los planes educativos la disciplina de la religión, ni que se haga en condiciones equivalentes a las otras asignaturas fundamentales, ni que quede obligado a su financiación pública».
Aunque el artículo 27.3 de la Constitución Española y el artículo 49.9 tienen importantes diferencias, cualquiera puede ver que las normas son similares, en cuanto ambas están inspiradas en tratados internacionales de los que tanto España como Argentina son parte.
A diferencia de lo que sostiene la ministra Berruezo, y por detrás de ella el gobernador Urtubey y su flamante Fiscal de Estado, el derecho del artículo 49.9 de la Constitución no es un derecho de protección directa, puesto que es más que evidente que los poderes públicos no pueden garantizar -por mucho que se hable de la homogeneidad religiosa del pueblo salteño- que en todos y cada uno de los puntos del territorio provincial exista oferta de enseñanza que respondan a las preferencia religiosas y morales de todos y cada uno de los salteños. A mi modo de ver, no cabe sino valorar este derecho como de protección indirecta; es decir de uno que se concreta a través del establecimiento, la afirmación y la protección de otros derechos constitucionales.
Es decir, sucede con la libertad religiosa y su expresión educacional lo mismo que con otros derechos como el derecho a la libertad ideológica, al honor y a la intimidad, al secreto de las comunicaciones telefónicas, a la negociación colectiva laboral, casos en que lo que el Estado protege y garantiza su disfrute mediante el establecimiento de sanciones a quienes lo impidan, respetando la autonomía personal de los titulares de estos derechos y no imponiéndoles de forma compulsiva comportamientos y contenidos que solo define el gobierno.
Otro punto destacado de la arquitectura constitucional salteña en la materia es que el derecho a recibir enseñanza religiosa en la escuela pública está estructurado como un derecho de las personas, no de las confesiones. Es decir, que por mucho que quisiera la iglesia católica -por ejemplo- interponer ante los tribunales una acción de amparo para «entrar» en las aulas públicas, si tal cosa le fuera denegada, esta pretensión debería ser desoída por los jueces.
Siguiendo con los límites razonables a la obligación indirecta del Estado de «facilitar» este tipo de enseñanza, citaré la opinión de la profesora Ana DÍAZ ESPINOSA, contenida en su tesis doctoral de 2014 titulada La enseñanza religiosa en centros docentes: una perspectiva constitucional. Ella sostiene que cuando la Constitución (se refiere, obviamente, a la Española) habla de «la formación religiosa en centros docentes públicos», solo supone que el Estado debe «facilitar» tal formación, lo que no conlleva su inclusión en el currículo académico, sino que tal premisa se vería satisfecha con la instauración de un sistema de libre acceso de las confesiones a los centros escolares, de modo que pudiesen utilizar sus instalaciones para llevar a cabo dicha actividad de formación. Esta opinión es coincidente con la visión de LLAMAZARES FERNÁNDEZ, expuesta en la obra ya citada.
Como todo derecho de libertad, el de la enseñanza religiosa en las escuela públicas se considera más perfecto cuando no existe una ley que lo regule y cuando su disfrute se realice en base a la aplicación directa de la previsión constitucional, sin intervención del legislador. En mi opinión, a pesar de su defectuosa redacción (que induce a pensar en un cierto carácter «sistémico» de la educación religiosa en Salta) y su peor ubicación sistemática, el artículo 49.9 es formal y sustancialmente suficiente para amparar la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. Por tanto, considero un claro error la enmienda legal enviada por el Gobernador a la Legislatura tras la sentencia de la Corte.
Lo anterior conduce a la conclusión de que si fuese inevitable la sanción de una ley para desarrollar o precisar el ejercicio de este derecho, no se debería repetir el error metodológico de la Constitución de confundir la enseñanza religiosa con educación común. Convendría en tal caso dedicar una ley especial a la enseñanza religiosa, formalmente separada de la ley que regula educación común y las condiciones y los objetivos de su prestación. Esta ley podría regular, por ejemplo, las modalidades de ejercicio del derecho de los padres, así como establecer -ya en un nivel normativo inferior- el principio de libre acceso de las confesiones a las aulas públicas, con los límites previstos en la Constitución, entre los que sobresale la prohibición del adoctrinamiento y la difusión de valores (morales o religiosos) contrarios a las convicciones de los padres.
En este último sentido también considero útil precisar que cuando la Constitución de Salta (al igual que lo hace la española) habla de «convicciones» no se refiere a ideas u opiniones que pudieran tener los padres. Para entender mejor de lo que hablamos conviene traer a la memoria la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 29 de junio de 2007, pronunciada en el caso Folguerø y otros contra Noruega, que dice que «La palabra 'convicciones', aisladamente, no es sinónimo de 'opinión' e 'ideas'. Se aplica a opiniones que alcanzan cierto grado de fuerza, seriedad, coherencia e importancia».
Por tanto, sería absurdo que los padres pudieran exigir que la escuela pública sirva de escenario para una educación religiosa basada en sus preferencias por la doctrina peronista, los valores de la hinchada de Boca, el evangelio maradoniano o su postura contraria a la crueldad con los animales. De lo que se trata, pues, es que entendamos incluidas dentro de la expresión «convicciones» a todas aquellas creencias paternas, tanto religiosas como no religiosas, siempre que formen parte de un sistema de valores y no se trate de «ideas aisladas» o poco consistentes.
A la hora de hablar de convicciones se debe tener presente también que el Estado no puede hacer amalgamas y decretar, sea por razones estadísticas o por razones psicopedagógicas, que unas determinadas convicciones son más importantes o tienen más peso que otras. A diferencia de la simple opinión, las convicciones son todas respetables en igualdad de condiciones, precisamente porque solo pueden merecer el sustantivo aquellas ideas que abandonan el campo de la opinión para alcanzar la fuerza, la seriedad, la coherencia o la importancia de la que hablamos más arriba.
Conclusión
Antes que lanzar a los cuatro vientos que existe una obligación constitucional del Estado de impartir enseñanza religiosa en las escuelas públicas y, por consiguiente, de formular programas, contratar docentes y fijar objetivos, es prudente detenerse a pensar qué clase de derecho es el que consagra el artículo 49.9 de la Constitución de Salta.A mi juicio, y, como hemos visto, el de otros autorizados especialistas en la materia, es un derecho de libertad que se desprende de la libertad de culto consagrada en el artículo 11 de la misma Constitución y sin el cual carecería del más mínimo sentido, en la Constitución y fuera de ella.
No es, por tanto, un derecho prestacional (como puede serlo la educación común o la asistencia sanitaria), pues, de serlo, ello conduciría a la quiebra del Estado o a una imposibilidad material en caso de demandas variadas, superpuestas y simultáneas; además de que -como ha dicho la Corte Suprema- una postura semejante vulneraría el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa (incólume a pesar de la cláusula que le obliga a sostener el culto católico) y lesionaría la libertad de todos.
El Estado, al contrario, debe abstenerse absolutamente de interferir en la educación religiosa y, desde luego, velar porque quienes acuden a la escuela pública no sean adoctrinados en una creencia en particular, así sea esta abrumadoramente mayoritaria. El Estado tampoco puede adoptar una doctrina religiosa como oficial ni mucho menos, a través de sus actuaciones, proclamar a una religión como la verdadera.
Debe, por último, facilitar el que se imparta la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, por dos vías: una, removiendo todos los obstáculos que a ella se opongan, y dos, proporcionando el espacio para que esta enseñanza sea posible, por parte de los únicos que pueden llevarla a cabo con seguridad y con provecho: las confesiones.
En este momento histórico no debe perderse de vista que la única norma de Derecho que obligaba al Estado a prestar por sí la enseñanza religiosa ha desaparecido del Ordenamiento por haber sido declarada inconstitucional por el último intérprete de nuestra norma fundamental. La Constitución no solo no obliga al Estado a ser el prestador sino que -como sucede con otros derechos de libertad- considera al Estado como la principal amenaza para el disfrute de este derecho, aunque también su principal garante, ya que los poderes públicos son los primeros llamados cuando alguien pretende imposibilitar o dificultar la impartición de este tipo de enseñanza; en cualquier ámbito, no solo en el de la escuela pública.
Un tema a discutir -y mucho- es el de si, en el caso de la enseñanza de la religión católica, el Estado debe pagar a los profesores que la imparten o si debe hacerlo la Iglesia. Es muy probable que la cláusula constitucional que obliga al Estado a «sostener» el culto Católico Apostólico Romano -interpretada hasta el cansancio como una obligación de estricto contenido económico- ampare alguna forma de subvención de los salarios de los profesores de religión, pero con el límite de que esta intervención del Estado no puede, de ninguna manera, propiciar que la enseñanza de otras religiones se realice en condiciones más desventajosas.
Y otra cuestión importante a resolver es el destino de las prácticas religiosas pretendidamente «espontáneas» que llevan a cabo los maestros, con la complicidad más o menos explícita de las autoridades educativas salteñas. Mucha gente piensa, equivocadamente, que con estas actitudes los maestros cumplen con un deber no escrito de proporcionar «asistencia religiosa» a sus pupilos, como si se tratara de reclusos de una cárcel o de personal de una base militar. En casos como estos, parece razonable que el Estado se ocupe de facilitar que la religión -cualquiera sea la que se pida- llegue lugares en donde haya personas sometidas a una sujeción especial. Pero no es el caso de los alumnos de una escuela, pues estos asisten al centro solo unas horas por día y solo unos días a la semana y no hay razones para suponer de que carecen de tiempo y de espacios fuera de las escuelas para cumplir con sus obligaciones religiosas. Las familias y los templos deben cubrir estas necesidades, dejando que la escuela pueda cumplir su papel, con la neutralidad que está prevista en nuestro Ordenamiento y que manda a que la escuela pública proporcione una instrucción no orientada ideológicamente, ni por el Estado, ni por la confesión mayoritaria, ni por nadie.
Por último, frente a quienes defienden como argumento el de que la enseñanza religiosa se viene prestado por el Estado en Salta desde tiempos inmemoriales y que la Constitución de 1986 solo ha recogido lo que ya era una realidad poco menos que inconmovible, conviene recordar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional español (STC 198/2012) sobre la necesidad de realizar una «interpretación evolutiva» de la Constitución. Es mediante este tipo de actividad interpretativa -dice el TC- que la Constitución «se acomoda a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad, y no sólo porque se trata de un texto cuyos grandes principios son de aplicación a supuestos que sus redactores no imaginaron, sino también porque los poderes públicos, y particularmente el legislador, van actualizando esos principios paulatinamente y porque el Tribunal Constitucional, cuando controla el ajuste constitucional de esas actualizaciones, dota a las normas de un contenido que permita leer el texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos, y de las exigencias de la sociedad actual a que debe dar respuesta la norma fundamental del ordenamiento jurídico, a riesgo, en caso contrario, de convertirse en letra muerta».