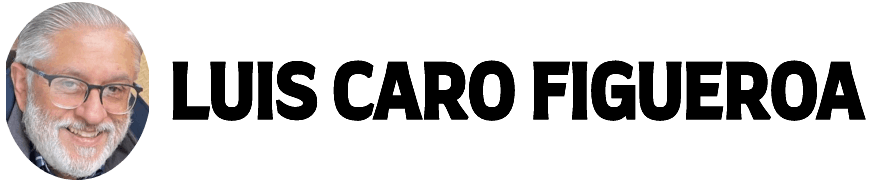El fracaso de la escuela pública en Salta no se aprecia tanto en las pruebas globales a las que con frecuencia se somete a nuestros estudiantes para evaluar su conocimiento sino en la menguada calidad de nuestra democracia, en la pobreza de nuestros debates y en la chatura generalizada de nuestra política.
Desde hace décadas se vienen realizando experimentos diversos con nuestros niños, casi todos ellos orientados hacia un solo propósito: enseñar a los más pequeños los beneficios de la obediencia completa.
Como resultado de estas prácticas generalizadas, que han adoptado diversas formas a lo largo del tiempo, la educación pública salteña ha perdido buena parte de su eficacia y su utilidad como herramienta para la reproducción de los valores de la democracia, por ejemplo, la tolerancia.
El intento, parcialmente exitoso, de enseñar la obediencia completa, basado fundamentalmente en la enseñanza y la práctica de la religión -algo que ha desvelado a los detentadores del poder desde los años '50 en adelante- ha conducido al sistema educativo a crear sucesivas oleadas de hombres y mujeres extremadamente sumisos, o rebeldes.
Se podría decir que no hay término medio entre estos dos extremos, salvo por el hecho de que los intentos de aplicar este modelo de enseñanza han sido fragmentarios, intermitentes e incoherentes, lo que ha propiciado que una minoría de salteños, tan esforzada como minúscula, haya roto los moldes y conseguido escapar de ese destino virtualmente fatal que solo conduce a la esclavitud o a la rebeldía.
La escuela pública salteña, impulsada por algunas modas, ha girado en las últimas décadas hacia una «educación en valores»; pero antes que los valores propios de la democracia, como la tolerancia o la convivencia, por mor de la influencia de la religión y de la formación religiosa de los maestros, nuestra escuela ha venido poniendo el acento sobre valores como el autosacrificio, la superación personal, la lealtad a una causa, la veneración de la tradición, el patriotismo (entendido como la adhesión más o menos irracional a las costumbres de la tierra) o la grandeza.
Como tales valores, estos que acabo de enumerar no son discutibles, excepto por el hecho de que al estar inculcados como «creencias», de un modo tan cerrado, tan poco propenso a las discusiones francas y con herramientas de aprendizaje «religiosas», tales valores han servido y sirven como pantalla para difundir entre nuestros niños otros sentimientos y actitudes como el orgullo, el rechazo por el diferente, la exclusión o el deseo de vencer al contrario. Es aquí y no en los resultados de las evaluaciones de las competencias en matemáticas y lengua en donde se encuentra la mayor parte de los problemas de calidad de nuestro sistema educativo.
Estos sentimientos y actitudes a los que me refiero, disimulados detrás de valores preciosos, han sido idealizados, colectivizados y personificados como una forma noble del idealismo, cuya fuerza y penetración hacen a menudo innecesario o inconveniente el fomento del espíritu crítico que es absolutamente indispensable para la reproducción de la democracia. Últimamente esta semilla ha eclosionado en esa división profunda, basada en el odio, que casi todos conocemos como «la grieta».
A través de una enseñanza cargada de símbolos y de abstracciones, nuestro sistema educativo propicia el desarrollo de las emociones por encima de la potenciación del intelecto. Se trata, a mi modo de ver, de una apuesta suicida, pues la educación de las emociones, realizada en base a una estrategia de reproducción del poder, normalmente conduce al fanatismo y al odio.
Pienso, como Bertrand RUSSELL, que «el temperamento que se requiere para que alcance buen éxito la democracia es en la vida práctica exactamente lo que el temperamento científico es en la vida intelectual». Es decir, algo a mitad de camino entre el escepticismo y el dogmatismo.
Dice el filósofo británico que «la autocracia, en sus formas modernas, siempre se cobija con una creencia: la creencia en Hitler, en Mussolini o en Stalin. Dondequiera que existe una autocracia, una serie de creencias es inculcada en las mentes de los jóvenes antes de que sean capaces de pensar; y esas creencias son enseñadas tan constante y persistentemente que es de esperar que los discípulos no podrán librarse nunca de los efectos hipnóticos de sus primeras lecciones».
Lo anterior conduce a la conclusión que lo que debe desaparecer de las aulas públicas salteñas no es tanto la enseñanza de la religión sino la religión como forma de enseñanza. Es decir, se debe acabar con las creencias y los dogmas, como el de la nación o el de la santidad de los próceres, a cambio de una enseñanza crítica que renuncie a «inculcar», permita una valoración racional e histórica del pasado y promueva un enfoque plural y variado de los problemas del presente.
Como somos hijos del espanto, sugiero que nos fijemos en nuestras campañas electorales y que pensemos si en esa liviana agitación de las emociones que algunos interesadamente provocan en épocas de elecciones no se esconde un fenómeno de histeria colectiva, que poco tiene que ver con la forma en que hemos construido nuestro civismo y mucho con la manera en que hemos sido enseñados a relacionarnos.
No se trata de expulsar a las emociones de la escuela pública sino de darles el lugar exacto que necesitan para que la democracia no muera paralizada por la falta de acción de una sociedad congelada por su esfuerzo intelectual. Pero las emociones que se necesitan -por ejemplo, el patriotismo constitucional del que habló Habermas- deben nacer de las discusiones abiertas, del cuestionamiento permanente de las verdades establecidas y del fomento del pensamiento libre.
Por el camino que estamos transitando nos aproximamos más a la idolatría del Estado contra la que luchó el cristianismo cuando plantó cara a los excesos políticos de los emperadores en la antigua Roma. Muchas veces, los partidarios de la religión como forma de enseñanza (que también lo son de la enseñanza de la religión) olvidan que el liberalismo, al valorar al individuo, ha resucitado la tradición cristiana frente a los idólatras del Estado.
No necesitamos más experimentos. Haríamos bien los salteños si aprovechásemos la oportunidad que nos ha dado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la enseñanza religiosa para dar un salto de calidad, para escaparnos de FICHTE y su Mensaje a la nación alemana, para enseñar en nuestras escuelas los valores más originales y más necesarios de la democracia, entre los que se cuenta, sin lugar a dudas, el respeto a la libre voluntad de los alumnos, que debería ser la primera de todas las enseñanzas posibles.
Solo si acertamos a formar a personas libres, la democracia tendrá asegurado un largo futuro, puesto que la forma política que hemos elegido entre todos se basa y tiene su razón de ser en la deliberación abierta de personas informadas y dispuestas a cambiar de opinión de una manera transparente... y frecuente. La educación actual nos aboca al fanatismo, a la sumisión (o a la rebeldía) y a las categorías mentales fijas, toda vez que, en vez de formar ciudadanos, forma «fieles» o «feligreses», preparados -generalmente por debilidad o por miedo- a seguir a un caudillo, antes que cooperar con otros semejantes en la resolución de los problemas comunes.
Para hacer todo esto, no basta con cambiar los planes de estudio. Hay que cambiar la mentalidad de todo el sistema y forzar la renuncia de quienes solo ambicionan el poder, porque no conocen otra forma de vivir. Si lo hacemos ahora, quizá dentro de veinte años empecemos a ver algunos resultados. Mientras no cambiemos y, sobre todo, mientras no discutamos sobre la necesidad de cambiar, nuestra democracia seguirá prisionera de los apetitos personales y las injusticias seguirán deteriorando nuestra convivencia.