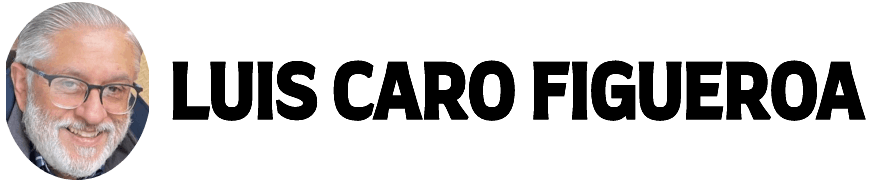En condiciones normales, hablar de ‘calidad institucional’ supone incursionar decididamente en el vasto terreno de la economía.
Bien es verdad que el de calidad institucional es un concepto bastante amplio, polisémico y dinámico, que abarca generalmente al sistema legal, los derechos individuales y la alta calidad de las regulaciones y los servicios gubernamentales. Pero esta amplitud y variedad no han sido obstáculo para que la preocupación por la calidad de las instituciones se haya desarrollado, a nivel internacional, en el fértil campo del pensamiento económico, en donde los estudios científicos sobre esta materia son muy abundantes y se han multiplicado en los últimos años.
Los economistas tienden a identificar las causas y los factores del desarrollo generalmente en base a dos datos muy concretos e importantes: la dotación de recursos y la tecnología. En esencia, las modernas teorías sobre el crecimiento económico responden a esta noción básica.
Sin embargo, al lado de este enfoque, que podríamos llamar tradicional, se ha venido abriendo camino una nueva perspectiva que pone el acento sobre la importancia que el marco normativo y las instituciones tienen en la promoción del desarrollo. Para los defensores de esta teoría, la estructura institucional define incentivos y penalidades, modela el comportamiento social, articula la acción colectiva y, por consiguiente, condiciona el desarrollo.
Quiero decir con esto que, al menos desde un punto de vista estrictamente científico/académico, no hay ni puede haber una preocupación por la calidad institucional exclusivamente política o centrada en objetivos políticos; es decir, desligada desde el inicio de los mecanismos económicos y de las expectativas de inversión y de desarrollo.
Pero en Salta sí se puede, aparentemente.
Como hemos podido comprobar en los últimos dieciocho meses, el discurso sobre la calidad institucional en Salta es puramente político (carece de cualquier componente económico o de conexión con el desarrollo de nuestra economía), algo anticuado, y, para más inri, políticamente parcial.
Pero no porque la calidad institucional haya sido enarbolada como bandera por una parcialidad política frente a otra (algo que parece inevitable y que no es malo de suyo), sino porque la ‘observación’ de los fenómenos de la realidad, por quien dice estar ‘observando’, se enfoca sobre unas pocas instituciones (por ejemplo, el Poder Judicial) mientras que interesadamente ignora al conjunto mayor y deja cuidadosamente fuera de las críticas a otras instituciones clave. Por ejemplo, al Poder Ejecutivo, que campa a sus anchas de una forma insultante, o los organismos autónomos de control, que cometen abusos y cuyo mal funcionamiento solo ha contribuido a degradar la vida pública en Salta hasta extremos verdaderamente peligrosos para la buena marcha de nuestra economía y para la convivencia social.
Si la preocupación por la calidad institucional no es «integral» (en el sentido de comprensiva del conjunto de las instituciones), deja de ser útil para convertirse en una herramienta más de la confrontación política e ideológica.
A mi modo de ver, hay quien en Salta confunde interesadamente y sin rigor calidad institucional con ciudadanía. Pienso que el objetivo político de la crítica al funcionamiento de nuestras instituciones no es otro (mejor dicho, no debería ser otro) que el de la mejora de nuestra influencia y participación como ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas, y, en su caso, el del incremento y mejor protección de nuestros derechos y libertades.
Pero en Salta no hay nada ni siquiera parecido a esto, como tampoco hay un esfuerzo intelectual consistente por identificar los factores responsables de las disparidades en materia de calidad institucional. El poder modela las instituciones a su antojo, no para servir a los ciudadanos sino para que las instituciones sirvan a los ejercen el poder, generalmente para mantenerlo e incrementarlo. Esa es la única verdad.
Quienes dicen defender la calidad institucional lo que intentan es contentar y oponerse a esa dañina deriva del poder, pero al hacerlo no nos dicen por qué motivo es razonable o conveniente dedicar recursos a la construcción de buenas instituciones. Sin una revolución profunda en materia de ciudadanía y sin una reforma seria de los mecanismos tutelares de nuestro Estado de Derecho, cualquier mejora institucional estará siempre expuesta a una nueva manipulación y subordinación por el poder de turno.
Quiero decir que mientras el poder no necesita argumentos convincentes para diseñar y rediseñar las instituciones conforme a sus propias conveniencias (el poder es de por sí suficiente para este propósito), quienes se le oponen no aciertan a convencer sobre las bondades de unas instituciones eficientes e intachables, y la necesidad de que estas existan frente a otras prioridades como el ensanchamiento del espacio cívico o el rescate del Estado de Derecho.
Mi opinión es que ese déficit debe buscarse en la ausente conexión entre el discurso de la calidad institucional y el desarrollo económico. Si lo que se quiere es mejorar la democracia y sus mecanismos, hacer más transparente y controlable el ejercicio del poder, el camino no es mejorar las instituciones sino apuntalar la ciudadanía, que muchas veces se expresará y participará a través de canales no institucionalizados. Y, lógicamente, reservar los esfuerzos por mejorar la calidad institucional para ese momento ideal en el que nuestros progresos democráticos harán necesaria la formulación de un proyecto económico basado en la inversión, el crecimiento, el empleo productivo, la inserción en el mundo y la justa distribución de la riqueza.
Se me podrá decir que un enfoque como este supone dejar a las instituciones vigentes -que son neutrales y que son de todos- bajo el control exclusivo del gobierno, pero esto es tener la mirada muy corta. Si lo que de verdad se pretende es mejorar las instituciones, y hacerlo a pesar del gobierno, más efectivo que criticar su funcionamiento y esperar milagros que jamás se van a producir, es abogar por un cambio de gobierno; es decir, ganar unas elecciones y no esperar a que el tirano abra la mano y deje que sus súbditos controlen lo que en su manual de cabecera dice que tiene que controlar él.
Todo lo demás, a mi juicio, es intentar explotar el complejo de inferioridad de las minorías ilustradas.
En democracia, cuando alguien es consciente de su menor número y de su consecuente incapacidad para imponer sus criterios al resto, lo que debe hacer es ponerse a trabajar en la construcción de una mayoría que se pueda erigir en alternativa. Nadie puede dedicarse a observar asépticamente la calidad institucional desde una atalaya de cristal o desde la cima de una montaña y considerarse a sí mismo por encima de la disputa política. Aquí hay que mojarse, arremangarse y hundir las manos en lodo. Se debe atacar todo lo que de verdad funciona mal y no transitar el camino de los viejos sectarismos locales, a los que les fascinaba seleccionar objetivos parciales sin entrar en la batalla, sin intentar imponerse al adversario con armas democráticas y limpias.
Y si en algún momento toca hablar de calidad institucional, pero de verdad, por favor que se hable de ella en relación con nuestro postergado sueño de desarrollo económico. Es decir, que con cifras en la mano nos pongamos a calcular cuántas inversiones, cuántos puestos de trabajo, cuántas rentas y cuánto bienestar perdemos los salteños a diario, no solo por culpa de un tribunal tercermundista y subdesarrollado o por la falta de conciencia moral de dos jueces que cambian de puesto como los capitanes de los equipos de fútbol se intercambian los banderines, sino también por un Gobernador que hace su vida en otros lugares del país, gastando sin control de ninguna naturaleza los recursos que los salteños han puesto en sus manos para gobernar.
Calidad institucional y subdesarrollo en Salta
Luis Caro
Hits: 2408