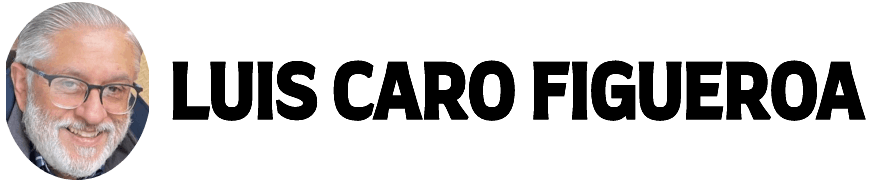El año próximo se cumplirán 74 de la última experiencia constituyente argentina. Algunos probablemente no recuerdan que la Constitución de 1949 tuvo una efímera vigencia, pues un bando militar de triste memoria la dejó sin efecto en 1955 y dos años más tarde, con el peronismo impedido de concurrir a las elecciones, se conformó una convención constituyente que restituyó la vigencia de la Constitución de 1853, no sin antes introducir en el texto una norma de política económica (el artículo 14 bis) muy similar a la que contenía el artículo 40 de la derogada Constitución de 1949.
Es decir que si quitamos del cómputo al intento de 1949, el año próximo los argentinos totalizarán nada menos que 170 años con una Constitución que apenas ha sido reformada un puñado de veces; la última, cuando en 1994 se la desfiguró de una manera notable.
Esta especie de parálisis constitucional tiene varias explicaciones posibles. La primera es la falta de los consensos necesarios para acometer un nuevo proceso constituyente y la creciente polarización política, que dificulta, cuando no impide, los acuerdos entre las principales fuerzas políticas.
La segunda es la admiración por el pasado (no exenta de necrofilia), que nace de la convicción nunca comprobada de que aquellos constituyentes -ya largamente muertos- fueron «sabios» que nos legaron no solamente una Constitución imperecedera y capaz de adaptarse a cualquier cambio que se produzca en el mundo, sino que nos advirtieron: «¡Cuidadito con mover una sola coma!».
La renuncia constante y consistente a acometer operaciones constituyentes de gran envergadura ha hecho sin embargo que nuestra Constitución -la vigente- pierda buena parte de su poder de cohesión. Bien es verdad que el texto no puede ser reivindicado por ninguna formación política actual, pero también es cierto que su incumplimiento -que es cada vez más notable y más dañino- es el gesto político más relevante de todos cuanto se conocen a las actuales fuerzas políticas, sin apenas hacer distinción entre unas y otras.
De allí que el ciudadano común, que debería reverenciar a su Constitución como a su bandera, experimente una profunda desafección por las normas y declaraciones fundamentales que en otros países sirven para explicar por qué una población culturalmente muy diversa desea seguir viviendo junta sobre el mismo territorio.
Si nos dejáramos llevar por los últimos acontecimientos, se podría decir que, para muchos argentinos y argentinas, la vida es eso que ocurre mientras el país espera que la Selección se alce con la próxima Copa del Mundo. Queremos vivir juntos, no para progresar, no para mejorar nuestras condiciones de vida, no para construir un futuro en paz y en libertad, sino solo para ver al capitán del equipo nacional llevado en andas por sus compañeros mientras pasea triunfante la Copa por el estadio.
Probablemente, si los argentinos y argentinas se decidieran a defender a su Constitución de la misma forma masiva y espectacular en que salieron a vitorear al Campeón del Mundo el martes 20 de diciembre pasado, nuestro país sería muy diferente.
Millones de personas, desde niños de muy corta edad a ancianos de salud precaria, han vivido en estado de éxtasis la conquista deportiva, lo que de alguna forma comprueba que el fútbol moviliza unas determinadas emociones que la Constitución es incapaz. Un penal bien colocado, en el momento justo, nos ha hecho sentirnos más argentinos que nunca y muchos no han tardado en salir a refregárselo al mundo, como si el mundo esperara de nosotros siempre un mensaje de desazón y de tristeza.
Será muy difícil que nuestros ciudadanos y ciudadanas tomen al fútbol como excusa para hacer suyo ese patriotismo constitucional que nos permitiría superar algunas diferencias que hoy consideramos insalvables. Pero el fútbol tiene la ventaja de que, en primera instancia, no se remite a una historia o a un origen étnico común, por lo que nuestra gloria deportiva (que siempre es efímera cuando no nos es esquiva) podría llegar a ser -¿por qué no?- uno de esos valores comunes de carácter democrático que fortalezcan nuestra unión, pues integran con asombrosa facilidad la personalidad colectiva y la soberanía popular y reconcilian nuestra identidad cultural con el Estado democrático de Derecho.
Evidentemente, muchos desprecian, y con razón, las conexiones entre el fútbol y la política, pero si lo miramos sin tentaciones partidistas (que son parciales, por definición), podremos aceptar la idea de que el fútbol representa (bien es verdad que a regañadientes) una forma integradora y pluralista de identidad política.
Como escribió Jurgen HABERMAS en 1989, el patriotismo constitucional (ese que entre nosotros podría propiciar el fútbol) funciona en la medida en que las identificaciones básicas que mantienen los sujetos con las formas de vida y las tradiciones culturales que les son propias no se reprimen, ni se anulan, sino que, por el contrario, «quedan recubiertas por un patriotismo que se ha vuelto más abstracto y que no se refiere ya al todo concreto de una nación, sino a procedimientos y a principios formales».
A favor de esta conexión positiva entre deporte y política se cuenta el hecho de que las motivaciones para adherirse al contenido universalista de dicho sentimiento patriótico pueden ser muy diversas y que generalmente dependen de cada situación histórica concreta. Lo bueno es que, al final, estas motivaciones tendrán que estar vinculadas siempre y de algún modo a las formas culturales de vida ya existentes y a las experiencias de cada sociedad.
Y si entre nosotros no ha habido grandes guerras ni calamidades extraordinarias (más que nuestros recurrentes fracasos económicos y sociales), ¿por qué no buscar nuestra unidad en la gloria deportiva?
El pasado 18 de diciembre se abrazaron en la calle, en sus barrios, en sus pueblos; saltaron y cantaron juntos más de 20 millones de personas, envueltas en banderas argentinas y enfundadas en la camiseta nacional. Esta extraordinaria manifestación de júbilo ha demostrado no solo cuánto nos gusta el fútbol y hasta qué punto puede llegar a emocionarnos, sino también que la unión y la concordia todavía es posible, a pesar de la creciente fragmentación, de la polarización, de la «grieta» y de los odios viscerales en las redes sociales.
Si hasta hace poco no había motivos para pensar en nuestra Constitución como en un factor disparador de nuestro patriotismo, hoy -y aunque parezca muy difícil alcanzar el objetivo- estamos obligados a pensar y -por qué no- a intentarlo.

La Constitución y la Copa del Mundo como factores de cohesión nacional
Luis Caro
Hits: 780